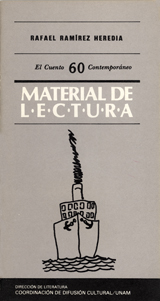|
Albur de amor
Primero fue el reencuentro con una realidad del espacio en apariencia igual, después, conforme la reverberancia de la voz se introducía en el cuerpo, Rita observó los cambios en la decoración cotidiana. Fue una reacción lenta, sufragada por la monotonía y por los pocos deseos de subir el rostro y meterse al mundo externo porque ella, desde que llegaba al trabajo, se aislaba de los ruidos propios del banco, del caminar de los guardias, de la aparente prisa de los compañeros, por eso fue quizá que el grito la sacudió diferente a los demás y cuando se dio cuenta de todo era porque ya el tiempo hecho segundos había brincado la barrera de su propia caja y los rostros de los demás le decían de lo sucedido en el jol del banco, iluminado y amplio, los pisos pulidos y los olores de la gente confundidos con el aroma de los desodorantes.
Dos gritos más se escucharon a su izquierda antes de que la voz rasposa del hombre mandara callar los nervios con un: no abran la boca o se las lleva la chingada. Para entonces Rita se metió de lleno al palpitar de lo que esa mañana, apenas recién abierto, sucedía en el banco donde ella había trabajado los últimos cinco años.
En esa sucursal, mamá —explicó cuando la madre, sin sacar la cara del televisor le dijo: ojalá no la cambiaran porque viajar tantas horas en esos autobuses llenos de gente mugrosa hacía mal a la salud y la tía Josefina confirmó lo dicho con movimientos de cabeza mientras la actriz de la tele sonreía de entrar gustosa al restaurante para ver a Juan Carlos, y Rita dice: para ella ese tal Carlos Armando va a resultar igual al otro y la pobre Luz Linda se quedará zurciendo las calcetas de su padre.
El movimiento del hombre de la entrada la llenó de miedo. El tipo, con una gorra de estambre que casi le cubría la cara, arrastró al policía, al poli, pensó ella, hasta cerca de la puerta del gerente, mientras, los demás, incluyendo al alto que se tapaba con un pañuelo y un sombrero, se desperdigaban por todos los sitios y saturaban de chillidos reprimidos las áreas del banco. Rita no intentó moverse ni guardar el dinero en el cajón de al lado. Los fajos de dinero, contado y avalado por las firmas, estaban apilados, ella sintió que el piso se le movía, pero el afianzarse bien de la orilla del mostrador le permitió mantenerse seca, erguida en medio del tumulto interno, de su respiración sobresaltada, de sus ojos bien abiertos que iban de un lado a otro registrando el hecho como si intuyera que más adelante le iban a hacer toda clase de preguntas.
La mujer, obesa y con el suéter demasiado corto, parada en la fila frente a Rita en espera de ser atendida, chilló sin detenerse hasta que uno de los hombres, con una máscara de caucho en el rostro, calló los ruidos con un empujón y unas palabras masculladas por el cambio que el hule configuraba a los sonidos. Fue un no grite o se muere, o un sin gritos estúpida, o nada de gritos pinche vieja, o algo así, y el hombre de la máscara estuvo cerca de la caja hasta que la gorda del suéter corto se desparramó hacia abajo del mostrador y Rita la dejó de ver como no dejó de ver al hombre del pañuelo dar órdenes con la mano y viajar de un rincón al otro señalando cajas, aligerando pasos, estableciendo coherencia en esa mañana luminosa y caliente de abril, muy cerca del inicio de la semana santa.
No sabe si pensó en volver la cara hacia donde se supone debía de estar Ambrosio, pero hubiera sido inútil pues desde donde estaba parada nunca le pudo ver la cara: debía de irse hasta la caja tres, las más de las veces fingiendo buscar un papel y desde ese sitio, con el olor de Carmina disimulado por la loción, mirar la figura del hombre, verle relucir la calva prematura, observarle lo anguloso del rostro, comparado siempre con las calaveras de dulce que venden en tiempos de las fiestas de los muertos y pensar en el cambio que significaba casarse con el subgerente, o quedarse en su casa con su madre y su tía Josefina detenidas, como tiempo sin horas, frente al televisor y metiéndose en las vidas de los personajes de las telenovelas.
Entonces fue cuando uno de los hombres, el que se cubría con el gorro de estambre, golpeó al policía con la cacha de la pistola, al poli, al poli Sebastián quien la saludaba muy correcto cuando llegaba en las mañanas y marcaban su tarjeta de asistencia y la mayoría de las muchachas, mamá, no van pintadas, hay algunas como Pily, de plano huelen que no se bañaron y Rita se sentía floja, pesada, por haber estado viendo televisión hasta tarde y en la mañana prepararse el desayuno a las carreras para salir y tomar el autobús atascado, ay niña, todavía no aprendes que así nada más te llenas de malos humores y de quién sabe qué malos pensamientos, para llegar al banco y mientras esperaban la hora de iniciar el trabajo colman el baño de sonidos, de pláticas sin destino y pintarse la cara, o arreglarse las medias, irse poco a poco saturando de perfume para que al rato se puedan ir cada quien a su sitio y esperar a la gente que haga hileras, pregunte, demande y no como ahora, el día de hoy: todo se ha detenido y los años en el banco parecen no servir y una mano gigantesca hubiera arrastrado lo anterior y pusiera a esos hombres bravos, eléctricos, a correr, a vociferar entre lo pulido del piso y con el cuerpo del poli que se quedó cerca de donde se entra al área de la subgerencia y de la gerencia y Rita supo: pronto, el dinero colocado en su cajón, iba a ser retirado de su mano porque el hombre de la cara de hule brincaba ágil por entre las cajas e iba llenando la bolsa grande con los dineros de las compañeras y los grititos se habían medio callado cuando Rita le miró directo los ojos al hombre del pañuelo y el sombrero un tanto inclinado hacia la derecha de la cabeza.
La tía Josefina cruzó la habitación para cambiar de canal al televisor y al regresar dijo estar de veras triste por lo sucedido a Elena Rosa, dijo no ser justo que fuera tratada así y al sentarse Rita respondió con: no se queje usted tía, si Elena Rosa no hubiera dejado al niño en la casa de los Santoscoy Fernández, en este momento Lucianito estuviera igual que su madre y entonces sí, ella no tuviera que darle ni siquiera el medio pan que come y la madre como testigo oyó a las dos trenzarse en esa cotidiana discusión con que las telenovelas tomaban formas diferentes a las que ella miraba. Se sentó en el taburete cercano a la tía y le tomó la mano para, mirándole los ojos a su madre, ésta se diera cuenta: nunca iba haber una pelea entre ambas, más bien les gustaba irse más allá de lo marcado por la tele en las tardes y parte larga de la noche. Después, durante la merienda, seguían viendo las series de detectives hasta la telenovela para adultos donde mamá, ¿ya se ha fijado, tía?, a veces se nos queda adormilada y al día siguiente regresar al banco, trabajar en medio del calor y por la tarde de nuevo al departamento, comer rápido y empezar la jornada de las vidas de otros metidas en la casa pequeña, colocada en el tercer piso, siquiera, lo único que yo le veo, dijo la madre, es que hasta el tercer piso no se oyen tanto los ruidos de los coches, Dios mío, ni quien los aguante, ni quien los aguante, replicó la tía Josefina mientras acaban de tomar la leche y se trasladan al otro lado de la habitación donde los muebles decían de una sala desgastada y cubierta a trechos con manteles en miniatura, adornada con figuras de pequeñas bailarinas, perros, elefantes, hongos multicolores, ranas, flores y tantas y tantas más que a veces, dice Rita con un poco de coraje, las figuritas nos van a sacar del departamento, pero qué quieres, mi vida, si son la debilidad de tu santa madre, y así las mesas y dos repisas se ven llenas de esas figuritas que ya no molestan a Rita, al contrario, algunas veces, a la salida del banco, al pasar por los puestos que ponen en las fiestas patrias, compró varias y las regaló a su madre quien dijo con alegría: ay, Dios mío, vamos a buscarle sitio entre sus demás hermanitos y de sólo oír la palabra hermanito a Rita se le amargó la saliva porque ella sabe: nunca podrá tenerlos pues para tener un hermanito se necesita un papá y por desgracia el tuyo, mijita, Dios ya no quiso que estuviera con nosotros, ¿verdad Josefina? y las figuras de yeso pintadas con colores vivos, se almacenan ya en todos los sitios del departamento y a veces, en las noches, cuando el insomnio hace que los cuartos de la casa zumben y se tensen de fuerza, las tres, sin decirlo y menos Rita que duerme sola, sienten ganas de que las estatuitas se levanten, animadas, para oír la voz de los animales, recordarle sus días de niña, sus paseos a Lerma a ver a otra hermana de su mamá hasta que esa lejana señora, la tía Refugio, entró al olvido cuando la llevaron al panteón de Toluca y Rita dijo que en ese sitio había mucho, mucho frío.
Sabe, lo siente, lo tiene aquí dentro; al acabar de jugar con la muñeca grande, va a llegar. Lo siente porque así se lo dicen las risitas de las dos. Sabe, que desde el momento en que llegue se van a calmar un poco los deseos de coleccionar figuritas. Así que cuando los hombres entraron cargando el aparato, hicieron las instalaciones, pidieron la firma de su madre para que todo estuviera bien, se fueron y se quedó la sonrisa, más fuerte en la tía Josefina, tanto que no se la quitó ni cuando la mamá le dijo: para ser el primer día ya está bien y mandó apagar el televisor. Desde entonces la cita cotidiana se hizo frente al aparato y Rita empezó a sentir los músculos de la cintura hacerse anchos y que cada día le costaba más levantarse para irse a trabajar. Una de esas veces, en la serie del detective alto, miró a un joven dependiente de una tienda de comestibles y se le hizo muy parecido a Ambrosio, desde ese momento Rita tuvo la idea de fugarse más adentro del simple saludo, cuando Ambrosio y ella se entremezclaban desde los días en que el joven, de cabello ralo, trabajaba, como ella, de cajero. Nada más, tía, que Ambrosio está en ahorros y yo en cuenta corriente. De todos modos, hija, si es un buen muchacho trátalo en el banco y ya después lo puedes invitar a cenar y a que vea con nosotros la tele. Eso comenzó cuando ella comparó a Ambrosio con el dependiente de la serie del detective alto. Eso fue cuando el joven de nariz chata, pómulos salidos y calva, trabajaba de cajero, no como ahora que ya es subgerente y Rita sigue de cajera, pero Ambrosio estudió economía y en el banco se toman en consideración los estudios, tía, será por eso, Rita, y además, mamá, él es un muchacho muy dedicado a su trabajo, por eso lo ascendieron, no porque sí y Ambrosio se puso del lado del área de la gerencia, que ella no puede ver desde su caja, como tampoco ahora la mira a menos que se vaya a caminar entre lo que está pasando y observar qué le sucedió a Ambrosio porque ella recuerda los ojos del hombre de la barba cuando se estuvo un rato junto a la columna fingiendo escribir sobre una ficha de depósito y no, lo que hacía era ver, y Rita sintió los ojos del hombre de la barba y ella primero bajó la cabeza pero después, cada vez más seguido, alzaba la cara, metía los ojos en los ojos de él que seguía parado como si le gustara mucho la cajera y ésta obtuvo algo muy dentro, algo así como dice Luz Linda que siente cuando Carlos Armando la besa y le habla de lo felices que van a ser al casarse, al vivir lejos de todos, en esa casita de junto a los volcanes, así le penetra a Rita ese sofocón que se cuela en el escote del vestido y le revolotea por abajo, por abajo de la misma caja, siempre oscura, llena de papeles, de tiras de máquina sumadora, de aire caliente que no va a ninguna parte, no como cuando los ojos del barbado levantaron turbonadas de ventiscas y le pusieron la cara roja y le aventaron trozos de telenovelas y le recordaron pasajes de series norteamericanas y la pusieron tensa, vibrante, en ese tiempo de la primera vez de los ojos del barbado, o las siguientes veces que el hombre se estuvo casi pasivo viéndola, con algunas ausencias, cuando el tipo buscaba otras áreas del banco de seguro para disimular —cosa que Rita agradeció porque le iba a ser muy difícil dar explicaciones sobre eso de estar coqueteando con los clientes— o de seguro también para descansar, para no dejar los ojos en un solo sitio. Salvo esos paseos alados de un rincón al otro, el hombre de barba, la llenó de suspiros y pequeñas equivocaciones, nada importantes, tía, pero no sé qué me pasa que ando tan nerviosa y la madre le dijo que a lo mejor era algo con ese joven Ambrosio, y en ese momento Rita se dio cuenta que odiaba a Ambrosio, que siempre lo había odiado, que la cara le repugnaba, que esa calavera móvil le llenaba de espanto y que entrar a su área era entrar al área del suspenso sin siquiera recibir comezón en los labios o sentir que los senos se quieren echar fuera del vestido y Ambrosio, sin saberlo, como tampoco supo de ser el escogido, salió rebotado de la pantalla y Carlos Armando se hizo chico ante los ojos de Rita quien comenzó a criticar a Luz Linda por su eterno deseo de casarse con el galán de voz pausada.
Para entonces los largos silencios durante los programas de televisión se hicieron densos en Rita quien en todos los personajes, los de la telenovela de las cinco treinta, de la de las seis veinte, de las ocho, las series de las nueve y la de las diez, en todos los programas, Rita buscó unos ojos iguales a los del hombre barbado, quien hacía algunos días no se paraba por el banco. La madre y la tía Josefina preguntaron por ese cambio en las actitudes de Rita y ella con evasivas, medios tonos, palabras apenas dichas, se fue por las tangentes, por los espacios otorgados en los comerciales pues ella sabía que de aguantar el interrogatorio hasta que el programa se reiniciara, entonces las preguntas se quedarían en el aire hasta la siguiente pausa, como llaman los locutores al tiempo del anuncio. Pero así como se iniciaron las preguntas así se detenían cuando el silencio de Rita les dijo que irse por esos terrenos era irse por sitios sin eco y las tres se quedaban lánguidas con la tarde que se derrumbaba afuera y los faroles del barrio se prendían, mientras adentro de la casa el retintín de las horas se menguaba entre las figuritas de la mesa.
Al sentir el olor del hombre del pasamontañas, al sentir el vaho ácido escapado de las axilas del tipo que trajinaba ya cerca de ella, Rita cerró los ojos para que al abrirlos el olor y el hombre ya estuvieran en la siguiente caja, y así fue, sólo quedó junto a ella el humor rancio de quien suda por el movimiento interno de los demonios, y con los diablos brincando por todo el banco, igual que si Dios les diera la espalda, la mujer vio de nuevo, al pasar frente a ella, la figura alta y delgada de quien de seguro era el jefe y entonces, en un acto que hasta después ella pudo coordinar con algo, por abajo del pañuelo con que él se cubría al cara, buscó señas que le indicaran lo abultado de la barba, pero no, aunque el del sombrero se estuvo frente a su caja, más de lo que en otras partes se detuvo, Rita pudo asegurar que ese tipo alto, cuyas arrugas se notan muy marcadas en la frente, ese ser que da órdenes y que controla gritos, histerias, depósitos, relojes marcadores, entradas al baño, que sujeta a Ambrosio, a los gerentes, a la jefa de ahorros, a las cajeras, a los polis, que anuda altivo los hilos del asalto, no lleva barba y si no la lleva no es, no puede ser aquel quien durante muchos días la miró en un juego de fingimientos y que la hizo recapacitar sobre Ambrosio y la cobijó de temores en las horas del televisor.
La silla de atrás del departamento de ahorros se hizo contra la pared y la señora Gladys se cubrió la cara con las manos. Rita supo que en ese momento nada, ningún terror se traducía ya en su sangre, que ni un sobresalto se metía en los senderos de sus venas, que el ritmo de su pulso se recobraba y podía, como si supiera que más adelante le iban a preguntar, seguir detalle a detalle lo que en esa mañana cálida sucedía en las oficinas del banco.
Y los recuerdos con los hechos se entremezclaron de tal manera que la serie extranjera dijo de un asalto de un banco y le enseñó que el jefe era un hombre solitario y lleno de deseos de estar junto a una mujer para olvidar todo ese mundo de violencia. Rita siente que las oficinas de su banco se llenarán de olvido cuando el hombre alto se escape a los rumbos del calor de la calle. Y ése de ojos que se meten a lo más adentro debe ser el mismo que el otro de las barbas porque es muy difícil que dos personas tengan la misma mirada, quizá haya un par que se parezcan mucho, que su voz se confunda, que la manera de caminar se iguale, pero dos con la misma fulgurencia, con la misma tonalidad en la mirada, con eso que Rita siente que se va por los años vírgenes, no, está segura con la misma seguridad que sintió al cerrar los ojos y dejar atrás la figura de Ambrosio, está segura que esos dos hombres son uno solo y ya los ojos han detectado la necesidad de que ella se meta en la serie, se clave en la pantalla, se aventure a las aventuras sin límites de los ojos totalizadores y por eso, ella, casi poseedora de la vista al suelo, alza la cara y sin fijarse en ruidos y terrores, sin pensar que alguien puede cambiar el canal y dejarla estática en la onda del aire, avanza por el pasillo de atrás de las cajas, sale por la puerta cercana a la subgerencia, sin fijarse en nadie más que en el de los ojos altos, sin volver la cara para recordar a Ambrosio, después pasa cerca del cuerpo del policía quien sigue sin ningún movimiento, arrastra los pies en los pisos pulidos y repulidos y sin tocar a los demás hombres violentos, y sin que éstos le impidan el paso y le acallen el rumbo con blasfemias, Rita entra a la jurisdicción del hombre alto y de sombrero, se cobija a los ojos, levanta una de las retacadas bolsas de lona que rodean al hombre, junta su cuerpo al del otro sudoroso y tenso, espera que todos los demás miembros retrocedan con las armas listas y fibra de los últimos segundos, y ella, como uno más de ellos, pegada a los ojos comandantes avanza hacia la calle, hacia otro mundo, y ni Josefina ni la madre han cambiado de canal y Rita manda la señal de su ausencia a la casa donde las figuritas y las mujeres siguen esperando su regreso.
|