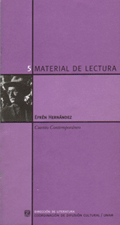|
Sobre causas de títeres
A Octavio Ponzanelli
Ya, viejo, ya no estamos en edad de soñar sueños de niños, ni, acaso, nuestro estado civil es ya el más propio para esto de andarnos con Jesús por los rincones, y contándonoslo.
Porque es notorio, y todo el mundo empieza a darse cuenta que ya no somos niños, y murmura.
Y es justicia, pues es un hecho que no lo somos ya. Tú, desde hace ya casi dos meses, desde que te casaste. Yo, desde hace apenas un poco más de veinte años, desde muchísimo antes de que me casara.
Sin embargo, tú y yo aún seguimos siendo teóricos y líricos, y de sesos volátiles los dos. Tú, a pesar de tus dieciséis verdes diciembre. Yo a pesar de mis cuarenta violadas primaveras.
Lo mismo que dos niños retardados, así somos tú y yo. Y esto es lo que nos junta, mejor dicho, lo que me unce a ti. Mira, antes que tú nacieras, en un tiempo apenas anterior a este hoy, cuando yo iba cumpliendo vente años, mis contemporáneos, haciendo como yo, también iban cumpliendo veinte años. Parece que fue ayer, lo recuerdo clarito, clarito como si lo estuviera viendo. Veníamos de subida, subiendo como tiernos árboles que se exhalan del mundo.
Y qué dichosos sueños soñábamos entonces. Pero a partir de entonces, aproximadamente desde entonces, mis contemporáneos empezaron a perder su espíritu infantil, empezaron a hacerse serios, a adquirir espíritu de responsabilidad, a subordinarse a las exigencias de la vida práctica, a trabajar, a negociar, a prosperar como personas serias.
Yo, en cambio, mal dotado, retrasado, inadaptable a un modo de vida cuyas realidades no logro percibir, continué siendo irresponsable, ciego, sordo y, sobre todo, tonto para la vida práctica. Y esto fue distanciándome de mis contemporáneos.
De mis amigos de entonces, fui perdiendo primero uno, luego otro, hasta que me quedé sin nadie, sin nadie. Y así, sin proponérmelo, sin analizarlo, sin notarlo siquiera todavía, por puro instinto me acogí a amigos inmediatamente más jóvenes que yo.
Más tarde, estos amigos, digo aquellos, a quienes llamaré de la segunda serie, fueron también creciendo, y, a su tiempo, llegaron, lo mismo que había llegado a los primeros, a la edad en que los hombres empiezan a tornarse serios, y me fueron dejando, y tuve que bajar a rodearme de una tercera serie.
Así ha ido sucediendo indefinidas veces.
Y ahora, me he hecho amigo tuyo, ahora te ha tocado a ti.
Y, no sé porqué, pero tengo esperanza que contigo no ha de pasarme igual que con los otros.
En mi esperanza existen, es posible, migajas de egoísmo; pero al mismo tiempo un poco he pensado en ti, olvidándome un tanto de mí mismo.
Es cierto, ciertamente, que el no apartarte de esa forma de existencia, te atraerá juicios en contra, menosprecios, incomprensión y escarnios; pero es la eficiencia íntima, el suceso insostenible de la sensibilidad, no la acomodación externa, lo que es valor. Para el alma, lo único cierto es lo que ella vive. Para el sujeto seco, que se ha objetivizado, todo resulta seco, y el destuetanado que ha extravertido su caudal, siempre estará mentando que esto es vanidad.
Una misma fue la mano con que se escriben el Cantar de los Cantares y el Eclesiastés. Una misma fue la mano que lo escribió. Advierte, no obstante, como se contraponen: “Manojito de mirra es para mí, mi amado.” “Vanidad de vanidades y todo vanidad.”
En el primer escrito está la vida, su desbordamiento proyectándose, entregando, encendiendo de “valor absoluto”, una florida brizna. En el segundo, está el cansancio, la sequía, el aniquilamiento, consintiendo su astenismo y su no ser, en toda cosa.
No, “no tuerzas el cuello al cisne”, tuérceselos más bien y no dejes de hacerlo si, por dicha, alguna vez se te presenta la ocasión, a Stalin, a Mussolini, a Hitler, a todo hombre y mujer, a todo tipo que fuere como tubo destapado de abajo, y a todo ente con entidad vacía; al que nació vacío o se vació después, y, luego, no sabe ya llenarse, y todo el mundo quisiérase comer; mas le resulta en vano, pues del objeto inerte no puede ser corroborado el individuo, ni de la cosa el ser.
Es evidente, si dejaras de ser igual a un niño, si perdieras el poder de animar de diamantes, la corona de papeles con que juegas al rey, tampoco animarás ni proyectarás ningún valor sobre la corona de diamantes. Porque no es la estrella la que alumbra el ojo, sino la fuente de que ha manado el ojo la que nos da la estrella. Y si la ves arder, es porque en tu conciencia luce ardiente tu ojo. Y ten por cierto que si la sombra, cuando cierras tus ojos, no se puebla de soles y luceros, el sol te será noche, el lirio, arena, miseria en el polvo de oro, y todo vanidad.
Advierte que esta alma que tenemos es como el carbón, que por más que la pongas entre mayores focos, oscuro se verá, y sólo entrará en lumbre, si él mismo se hace llama y se da a arder.
Y dime, ¿qué es el Universo; la música, el color y los aromas, las caricias del gusto y las del tacto, y la espina y lo negro, y lo callado mismo, para una piedra?
Y, ¿no has tratado tú alguna vez, de conmover al perezoso o con sueño, que ni el sol naciendo, ni el rayo retumbando ni cosa alguna le abre la atención?
En cambio, al vigilante, ¿no le basta un murmullo, un fulgorcito tenue, un parpadeo del aire para vivir arderse y conmoverse?
Y al niño, al fresco y tierno que no ha hecho aún su gasto, ¿no le has visto atar a un hilo dos carretes, o tres, e irlos rodando, y obtener con un delgado hilo el ser del maquinista estremecido, en un gran tren que hace del mundo un soplo y una ráfaga?
Pues bien, yo soñé un sueño.
Recordarás cierto día, aquel que viniste a esta casa, y que luego salimos, y que en el camino encontramos un vendedor de títeres de barro, a quien compraste estos que todavía la última vez que fui a tu casa vi colgados de la lámpara del comedor. Te lo recuerdo, porque, según yo, aquel fue el estímulo de dónde arrancó este sueño que te digo que soñé.
Y fue, y ojalá y no lo entiendas, el siguiente:
Íbamos tú y tu servidor por unas calles. Entramos con sigilo a un estanquillo. Y tú, a la que lo atendía, le preguntaste si no vendía títeres. Ella dijo que sí, y trajo una rueda de donde pendían no menos de cien mil figuras. Los empezaste a ver y —¿A cómo son, señora —le preguntaste—, estos títeres? —Pues de éstos —contestó la vieja—, cien docenas le cuestan un centavo. —Oh, —le replicaste—, ¡cien docenas me cuestan un centavo! No los llevo, deben ser muy corrientes. ¿No tiene otros más finos? Porque , entiéndalo usted, yo no sé nada de títeres, ni de ninguna cosa. Para mí, todo es magnífico, de manera que, cuando compro una cosa, para saber si es buena o mala no tengo otra base, sino el precio a como la venden.
Muy mala me pareció su táctica. Y más, cuando vi a la estanquillera no contestarte nada. Y sólo entrarte y volver al cabo de un gran rato, con una rueda igual a la que había traído de primero; pero sólo con un títere, el cual puso a tu vista.
Nosotros, viendo el títere, advertimos que era en todo igual a los primeros, hasta tal punto que, tú mismo, tan cándido en cosas de negocios, llevándome a un rincón del estanquillo me dijiste: —¿Qué opinas tú de esto? Yo te apuesto a que si lo resolvemos, la misma vieja no va a poderlo separar de entre los otros. —Y luego nos tornamos a la vieja y, mirándola con toda impasibilidad: —Y este títere que acaba de traer, le preguntamos sincrónicamente, —¿a cómo es? —Pues éste, contestó la vendedora—, este sí es de veras fino, y cuesta, él solo, ocho cientos de pesos.
—¡Ocho cientos de pesos éste solo! Está muy bien, envuélvamelo para regalo; pero dígame: ¿por qué es tanta la diferencia?
—Oh, contestó la vieja—, porque este es finísimo, porque éste está perfectamente hecho. ¿Ve usted cómo, de los que traje primero, cada uno está colgado nada más de un solo hilo?, pues es que no saben hacer más que una sola cosa, bailar a saltitos, lo mismo que cualquier monito atado a un hilo; en tanto que este último tiene, él solo, tantos hilos, cuantos los otros todos juntos. Pues es que cada hilo es llave para hacerlo ejecutar una función distinta. Mire, tómelo usted en sus manos —y lo puso en tus manos, y te instó a que fueras comprobándolo. Y cuando, de entre sus innumerables hilos, llamaste a uno, al primero que se te ocurrió, el insignificante titerito aquel de mal cocido barro que, por su humilde y astroso aspecto, era en todo semejante a los de 1200 por centavo, mostró resueltamente su talento para actuar como diablo, entrando a fruncir el ceño y a cambiar los colores de sus ojos, de pardos en azules, de azules en verdosos, amarillos, cárdenos, violáceos, indefinidamente, sin repetirse nunca. En seguida llamaste a otro hilo, y empezó a apestar azufre y a arrojar humo por las orejas.
Ibas a llamar, más tarde, a otro hilo; pero la mujer, arrojándose convulsa sobre ti, toda espantada, te conjuró que no lo hicieras, que aquel hilo no fueras a tocarlo nunca, porque era el más terrible, el más profundo, el más trascendental de cuantos hilos habían existido hasta hoy sobre la tierra. Que ya te había indicado cómo aquel diablo era de construcción acabadísima, y estaba tan esmeradamente hecho, que podría, sin el menor empacho, ejecutar la más osada y endiablada cosa, que jamás pudiera un diablo de verdad. Y que, por tanto, te advertía, te rogaba —ella que no había rogado nunca— que el hilo aquel no lo tocaras, pues si lo hacías, el diablo se volvería en tu contra y, como uno auténtico, con tanta realidad como podría el propio Lucifer, te arrancaría el alma y te conduciría al infierno.
Siguió un momento inane. Todos nos estuvimos quedos y callados, durante tres momentos: uno, el momento que era necesario para reponernos del susto y la sorpresa; dos, el momento que era necesario para volver a entrarnos adentro de nuestra conciencia, y tres, el momento que era necesario para pensar en lo que debería hacerse.
Y luego que nos repusimos, que entramos en nuestra conciencia y que meditamos en lo que debía hacerse, con inmanente calma, con ademán amable y trascendente —aunque no sin misterio—, le dijiste: —Señora, yo, en verdad, como le dije, deseo con toda el alma un títere de estos, pero uno que no sea diablo, uno que sea más bien, un ángel.
Y la mujer te vio con tal mirada, que era cual si hubiera leído, como en un libro abierto, en el cartapacio por de fuera invisible, de tus pensamientos, y, sonriente, comprensiva, maliciosa, benigna, misteriosa, sin espacio ni prisa, entróse dentro y tornó a no mucho, con otra rueda en la cual estaba suspendido el títere que habías solicitado. Y lo puso a tu alcance, y tú sacaste cuentas, comparaste los hilos, y cuando creíste dar con el correspondiente a aquel del diablo que no osaste llamar, llamaste a él. Y he aquí, el angelito hizo ademán de posarse sobre el piso, con movimiento que hacía creer a los espectadores, que venía, no de la trastienda, sino del firmamento. Y una vez posado, con angelical mesura, blanda y celestemente se inclinó ante ti y te dijo que, por orden de la superioridad, venía a hacerte sabedor de que en la Quinta Delegación del celestial Distrito, se había presentado, en contra tuya, acusación de ser persona soñadora y poco seria, nada apropiada para este mundo, y que, en tal virtud, se le había confiado la misión de conducirte vivo o muerto, y por las buenas o de una oreja, a un lugar más propio para tu condición romántica.
Válgame Dios, y cuán penosa y larga, mas cuán encantadora era la senda por do íbamos. Era en subida y llana, sin ninguna aspereza, antes pulida, tersa, y sólida como un espejo. Hierbas, no se veían, tampoco troncos, ni céspedes, ni rosas. Sólo profundidad y estrellas se ofrecían como suelo a nuestros pasos, y cada paso había que darlo con honda precaución, pues el peligro de resbalar sin caer, patinando de pie, hacia atrás y para abajo, era infinito...
...Ya, viejo, ya no estamos en edad de soñar sueños de niños, ni, acaso, nuestro estado es ya el más propio para esto de andárnoslo contando. Porque no somos niños ya. Tú , desde hace ya casi dos meses, desde que te casaste. Yo, desde hace apenas un poco más de veinte años, desde muchísimo antes de que me casara.
Pero ¿qué quieres? se duerme uno, se duerme, y suelta sus controles, se le evaden sus pitas, las riendas de su imaginación se independizan, y entonces sueña uno, sueña, y a veces sueña lo que no se espera, a veces, lo que no debiera, y, a veces, ay, a veces, hasta lo que no quisiera...
Ya, viejo, ya muy cierto es que no estamos en edad de soñar sueños de niños; pero estamos en ello, tan lejos como cerca de nosotros, vamos por la pendiente resbalosa y luciente de los sueños, y el peligro de resbalar sin caer, patinando de pie, hacia atrás, sin objeto a do asirse y para abajo, es infinito...
|