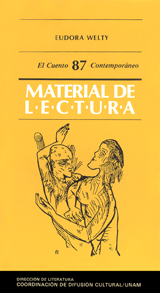 |
Eudora Welty Selección, nota introductoria y traducción de Claudia Lucotti y Lucía Segovia VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Hija de padres de origen suizo-alemán, Eudora Welty nació en 1909 en Jackson, Mississippi, donde transcurrió toda su vida.* Los recuerdos de una infancia y juventud muy felices quedaron grabados en su obra One Writer’s Beginnings (1984). Estudió en el State College for Women en Mississippi, la Universidad de Wisconsin y en la Escuela de Publicidad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Al terminar la universidad trabajó como agente publicitario para el Works Progress Administración en Mississippi en el peor momento de la Gran Depresión, lo que le permitió conocer a fondo el estado que tanta importancia tendría en su obra. Su deambular a través de todos los condados de Mississippi ha quedado registrado en las fotografías que tomó y que fueron publicadas en 1971 bajo el título One Time, One Place: Mississippi in the Depression: A Snapshot Album. La joven e improvisada fotógrafa descubrirá, al atrapar los rostros y paisajes de la Depresión en Mississippi, la importancia del detalle, y la obra escrita de Welty es la celebración de este detalle observado con minucia. También trabajó un tiempo en la estación de radio local, hecho que ayudó a sensibilizar su escritura con la expresión oral, como lo prueba el cuento “¿De dónde viene la voz?”
Claudia Lucotti y Lucía Segovia |
* Eudora Welty murió el 23 de julio de 2001, también en Mississippi. (N. del E.) |
|
Bibliografía de Eudora Welty
The Robber Bridegroom (1942) Cuentos The Collected Stories of Eudora Welty (1980)
The Eye of the Story: Selected Essays and Reviews (1987)
One Time, One Place: Mississippi in the Depression: A Snapshot Album (1971) |
|
La llave
La sala de espera de la pequeña y remota estación estaba en silencio, a no ser por el sonido nocturno de los insectos. Se podían escuchar, entre la hierba, afuera, sus movimientos que bordaban la noche dando la impresión de una tenue voz contando un cuento. O se podía escuchar el golpeteo sólido de las luciérnagas y el movimiento rasposo de sus grandes alas contra el techo de madera. Algunas de las luciérnagas se aferraban con todo su peso a la lámpara amarilla, como abejas atontadas a un olor sin sentido.
Había dos hileras de personas sentadas bajo esta luz punzante que aguijoneaba sus caras inmóviles, sus cuerpos torcidos. Solos o en pareja, estaban callados e incómodos, no del todo dormidos. Nadie parecía impaciente aunque el tren estaba retrasado. Una niña yacía de espaldas sobre el regazo de su madre como si el sueño la hubiera derribado de un golpe. Ellie y Albert Morgan estaban sentados en una banca esperando el tren como los demás y no tenían nada que decirse. Sus nombres estaban escritos con esmero y letras grandes en una maleta color ladrillo que no cerraba bien debido a que le faltaba una hebilla, de manera que ahora se hallaba entreabierta como un estúpido par de labios. “Albert Morgan, Ellie Morgan, Yellow Leaf, Mississippi”. Seguramente habían llegado a la estación en carreta porque ellos y la maleta llevaban la marca de un polvo ligero y amarillo como huellas digitales. Ellie Morgan era una mujer maciza con una cara roja y apretada como una rosa de antaño. Andaría cerca de los cuarenta. Un bolso negro colgaba de su rígida muñeca derecha; sin duda que sus ahorros habían hecho posible este viaje. Y ¿a dónde?, se preguntarán, ya que estaba sentada tensa y sólida como un cubo, como si se preparara para enfrentar una aprehensión innombrable que crecía y se desbordaba dentro de ella ante la idea del viaje. El esfuerzo cuarteaba su rostro en líneas a la vez cansadas y endurecidas, como si alguien hubiera muerto —esa expresión de agonía demasiado explícita del deseo de comunicar. Albert daba una impresión más suave y más lenta. Estaba sentado inmóvil al lado de Ellie, sosteniendo con ambas manos el sombrero en el regazo —un sombrero que cualquiera sabía nunca se había puesto. Albert parecía hecho en casa, como si su mujer hubiera decidido tejerse o fabricarse un marido durante sus noches de soledad. Tenía una masa de cabello rubio muy delgado y descolorido por el sol. Era demasiado tímido para este mundo, se notaba. Sus manos, que tenían la apariencia de cartón, sostenían su sombrero sin moverse; sin embargo con qué suavidad caía su mirada sobre la copa del sombrero, moviéndose soñadora y a la vez con temor sobre esa superficie café. Era más pequeño que su mujer. Su traje también era café y lo llevaba puesto con pulcritud y cuidado, como si estuviera murmurando: “No me miren —no hace falta que me miren— casi no se me ve”. Pero esa expresión también la habrán encontrado en algunos niños silenciosos, que cuentan lo que soñaron la noche anterior en inesperados y casi hilarantes destellos de confianza. De vez en cuando, como si advirtiera alguna cosa diminuta, una mirada de pronto alerta y atormentada se extendía paso a paso por el rostro de este pequeño hombre, y miraba lentamente a su alrededor, como a hurtadillas. Luego volvía a agachar la cabeza; la expresión se borraba de su rostro, alguna frescura interior se le había negado. En la pared detrás de su cabeza había un cartel sucio de años, donde se veía una locomotora a punto de estrellarse contra un coche descapotado lleno de mujeres con velos. Nadie en la estación se asustaba de ese cartel tan familiar, como tampoco les despertaba curiosidad ese hombrecito que cabeceaba enmarcado por el cartel. Y sin embargo, por un momento podía parecerle a uno que estaba sentado allí lleno de esperanza.
Entre las demás personas en la estación había un hombre joven, de apariencia fuerte, solo, sin sombrero, pelirrojo, parado cerca de la pared mientras los demás estaban sentados en las bancas. Tenía en la mano una pequeña llave que volteaba una y otra vez entre sus dedos, pasándola nerviosamente de una mano a otra, lanzándola con suavidad al aire y atrapándola. Estaba de pie, mirando de manera distraída a los demás. Su mirada tan intensa y tan amplia hacía que el que le mirara se sintiera mecido como un barco pequeño en la estela de otro más grande. Había en él un exceso de energía que lo separaba de todos los demás, pero en el movimiento de sus manos se adivinaba, en lugar de un deseo por comunicarse, una reticencia, tal vez un secreto, mientras la llave iba y venía. Se veía que no era del pueblo, tal vez era un criminal o un jugador, pero la dulzura había vuelto más grandes sus ojos. Su mirada viajaba sin detenerse mucho en ningún sitio; era un enfocar rápido de un interés tierno y a la vez muy explícito. El color de su cabello parecía saltar y moverse, como la llama de un cerillo encendido en el viento. Las lámparas del techo no eran constantes sino que parecían pulsar como una fuerza viva y pasajera, de manera que el joven, en su preocupación, daba la impresión de temblar dentro de los contornos de su tamaño y de su fuerza, y no lograba imprimir su silueta exacta sobre las paredes amarillas. Era como una salamandra en el fuego. Daban ganas de decirle: “Ten cuidado”, pero también: “ven acá”. Nervioso y aislado en su distracción, seguía de pie lanzando la llave de una mano a otra. De pronto se volvió un gesto de abandono: una mano se quedó detenida en el aire, y luego se movió demasiado tarde: la llave cayó al piso. Todos excepto Albert y Ellie Morgan levantaron la vista un momento. Al caer la llave al piso hizo un ruido duro y metálico, como un desafío, un sonido serio. La gente llegó casi a sobresaltarse. Parecía un insulto, una cuestión muy personal, en el cuarto silencioso y tranquilo donde los insectos golpeteaban contra el techo y donde cada persona tenía derecho a sentarse entre sus pertenencias y esperar una salida que nada ponía en duda. Pequeños muros de reproche se fueron levantando alrededor de todos ellos. Un ligero aire de diversión rozó el rostro del joven al observar las caras sorprendidas y sin embargo bajo control y obstinadamente vacías, que volvieron la vista hacia él un momento para luego desviarla. Se acercó al otro lado para recoger su llave. Pero la llave había rebotado y se había deslizado por el piso, y ahora yacía en el polvo a los pies de Albert Morgan. Y Albert Morgan estaba de hecho recogiendo la llave. Frente a él, el joven vio cómo la estudiaba sin prisa, el asombro evidente en su rostro y en sus manos, como si hubiera caído del cielo. ¿Qué, no había oído el ruido? Algo en Albert no era normal... Como si así hubiera decidido, el joven no le puso fin a este asombro al no reclamar la llave. No se acercó, y en su mirada baja había una chispa extraña de interés o de algo más insondable, como resignación. El hombrecito con seguridad había tenido la vista clavada en el piso, pensando. Y de pronto sobre la superficie oscura se había deslizado la pequeña llave. Se veía que la memoria invadía, torcía, cautivaba su rostro. Qué cosa inocente y extraña le habría hecho revivir —un pez que alguna vez habría sorprendido muy cerca de la superficie del agua en un lago asoleado en el campo, cuando era niño—. Era tan inesperado, tan sorprendente y sin embargo tan lleno de sentido. Albert estaba sentado, la llave en su palma abierta. Qué intenso, descomunal y por completo fútil se vuelve todo intento de expresión por parte de los que padecen algún mal. Con un deleite casi incandescente, sintió la temperatura y el peso misteriosos de la llave. Luego se volvió hacia su mujer. Los labios le temblaban. Y el joven seguía esperando, como si la extraña alegría del hombrecito le importara más que la falta que le hacía la llave. Electrizado, vio a Ellie deslizar sobre su brazo la manija de su bolso y con los dedos comenzar a hablarle a su esposo. Los demás también habían visto a Ellie; una lástima poco profunda bañó la sala de espera como una ola sucia que se vuelve espuma y se extiende paso a paso por una playa pública. Con rápidos murmullos, de banca en banca la gente se fue diciendo “¡son sordomudos!” Qué ignorantes resultaban ser de lo que el joven veía. Aunque no tenía forma de conocer las palabras de Ellie, le preocupaba el error del hombrecito, lo equivocado de su sorpresa y de su felicidad. Albert le contestaba a su mujer. Con sus manos le dijo: “La encontré. Ahora es mía. Es importante. Importante. Algo quiere decir. Ahora nos llevaremos mejor, nos entenderemos mejor... Tal vez cuando lleguemos a las cataratas del Niágara nos enamoraremos como les ha pasado a otros. Tal vez nuestro matrimonio fue por amor a pesar de todo, y no por aquella otra razón —el hecho de que ambos estemos marcados de la misma manera: sin poder hablar, solos a causa de eso—. Ahora ya no tienes por qué avergonzarte de mí, por ser siempre tan cauteloso y lento, ni por el hecho de que siempre me tomo mi tiempo... Puedes tener esperanzas. Porque yo encontré la llave. No se te olvide: yo la encontré.” De pronto se rió en silencio. Todos se quedaron viendo el discurso pasional que brotaba de sus dedos. Les daba pena, estaban sólo en parte conscientes de alguna crisis y algo molestos, pero no eran capaces de interferir; era como si ellos fueran los sordomudos y él, el que tenía la palabra. Cuando se rió algunos se rieron con él inconscientemente, y aliviados dejaron de mirarlo. Pero el joven seguía inmóvil y silencioso, esperando desde una pequeña distancia. —Esta llave llegó aquí de forma misteriosa —tiene que significar algo —prosiguió el marido. Le enseñaba la llave a Ellie—. Siempre estás rezando, crees en los milagros; bueno, pues ahora tienes una respuesta. Vino hacia mí. Su mujer miró a su alrededor, incómoda, y sus dedos dijeron: —Siempre andas diciendo tonterías. Cállate. Pero en el fondo estaba contenta, y cuando lo vio volver la mirada hacia abajo, como antes, estiró la mano como para retirar lo dicho, y la apoyó sobre la de él, tocando la llave; la ternura suavizó su mano gastada. A partir de ese momento no volvieron a mirar a su alrededor, no vieron nada, sólo se vieron el uno al otro. Se los veía tan concentrados, tan solemnes, frente a su deseo tan grande de que sus símbolos quedaran completamente claros. —Debes verlo como un símbolo —habló otra vez, sus dedos torpes y borrosos por la emoción—. Es un símbolo de algo, algo que nos merecemos, y ese algo es la felicidad. En las cataratas del Niágara vamos a encontrar la felicidad. Y entonces, como si de pronto todo lo intimidara, hasta ella, se volteó y deslizó la llave dentro de su bolsillo. Se quedaron viendo su maleta, sus manos inertes en el regazo. El joven les dio lentamente la espalda y regresó a la pared, y allí sacó un cigarro y lo prendió. Afuera la noche oprimía la estación como si ésta fuera una piedra pura en la que la pequeña sala pudiese quedar inmovilizada, sacrificando el futuro para preservar este momento de esperanza —un insecto en ámbar—. El tren entró a la estación, se detuvo y partió casi en silencio. En la sala de espera la gente se había ido, o había cambiado de posición mientras dormía o andaba dando vueltas. Nadie seguía en la misma posición de antes. Pero los sordomudos y el joven ocioso permanecían en sus lugares. El hombre seguía fumando. Iba vestido como un joven doctor del pueblo o algo así, y sin embargo no parecía ser del lugar. Se veía fuerte y activo, pero había una cualidad sorprendente contenida en la misma seguridad de su cuerpo, la voluntad de estar siempre confundido, incluso alterado, una inquietud que volvía su fuerza escurridiza y disipada en lugar de permanecer contenida y codiciosamente bella. Su juventud ya no resultaba ser un factor importante respecto a él; sin duda era un medio para su actividad, pero mientras estaba de pie, frunciendo las cejas y fumando, uno sentía cierta angustia porque daba la impresión de que no lograría expresar los deseos de su vida joven y fuerte, aislada en la compasión, dispuesta a hacer regalos o sacrificios intuitivos o a realizar cualquier acción —no porque el mundo necesitara de su fuerza, sino porque él era demasiado impresionable. Uno se sentía sobresaltado al mirarlo, y cuando dejaba de ver el cuarto amarillo y cerraba los ojos, su intensidad, junto con la del cuarto, parecía haber dejado impresa su misma sombra en la imaginación, una negrura junto con la luz, el negativo con el positivo. Daba la impresión de que existía un contacto perfecto y cuidadoso entre las superficies de los corazones que hacía que uno fuera consciente, de alguna manera, de la alegría y la desesperación de este joven. Se podía sentir la plenitud y el vacío en la vida de este extraño. Entró el empleado de la estación columpiando una linterna que detuvo bruscamente en su arco. Incómodo y luego enojado, se acercó a los sordomudos y movió el brazo varias veces con un gesto violento y encogió los hombros. Albert y Ellie Morgan estaban profundamente escandalizados. Por un instante la mujer parecía resignarse a la desesperanza. Pero el hombrecito —resultaba sorprendente la expresión bravucona de su rostro. En la estación, el pelirrojo dijo en voz alta pero para sí: “Perdieron el tren”. Como haciendo rápidas disculpas el empleado puso su linterna en el suelo junto a los pies de Albert y se alejó con rapidez. Como completando un círculo, el pelirrojo también caminó hacia los sordomudos y se detuvo silencioso cerca de ellos. Con los ojos cargados de reproche, la mujer alzó una mano y se quitó el sombrero. De nuevo intercambiaron rápidas palabras, como si fueran una sola persona. La vieja rutina de sus sentimientos pesaba sobre ellos otra vez. Quizá uno hubiera pensado, al ver su parecido —su cabello también era rubio—: se criaron juntos; tal vez son primos; ambos padecen lo mismo; tal vez a ambos los mandaron al hospital del estado. Se sentía una atmósfera de conjura. Estaban tramando algo contra aquella conspiración de las cosas que los oprimía desde fuera de su conocimiento y de su forma de darse a entender. Era obvio que esto le causaba a la mujer el mayor de los gustos. Pero uno se preguntaba viendo a Albert, a quien alteraba hablar, si esto no había sido siempre un juego rudo y violento que Ellie, por ser mayor y más fuerte, le había enseñado a jugar con ella. —¿Qué querrá? —le preguntó a Albert, señalando al pelirrojo, que esbozó una discreta sonrisa. ¡Cómo le brillaban los ojos! Nadie sospechaba lo profundo que yacía en su corazón la sospecha de todo el mundo exterior, ni qué tan lejos la había llevado esto. —¿Que qué quiere?, pues la llave —le contestó veloz Albert. ¡Claro! Y qué maravilloso había sido estar sentado ahí con la llave bien escondida, ya que nadie, ni su mujer, sabía dónde la había guardado. De manera furtiva su mano palpó la llave, que con seguridad se hallaba en algún bolsillo cerca de su corazón. Meneó suavemente la cabeza. La llave había aparecido ante sus ojos, en el piso de la estación, de pronto; y sin embargo, no de forma del todo inesperada. Las cosas siempre le suceden así a uno. Pero Ellie no entendía. Ahora estaba sentada muy quieta. No era nada más desesperanza por el viaje. Ella también, en sus adentros, sentía algo por esa llave, por sí misma, más allá de lo que había dicho o de lo que él le había contado. Casi la había compartido con ella —era fácil darse cuenta—. Fruncía el ceño y sonreía casi al mismo tiempo. Había algo, algo que podía casi recordar, pero no del todo, que le permitiría quedarse con la llave para siempre. Lo sabía, y se acordaría después, cuando estuviera solo. —No temas, Ellie —dijo; una sonrisita rígida le levantaba el labio—. La tengo bien guardada en un bolsillo. Nadie puede encontrarla, y no hay hoyos por donde se pueda caer. Asintió con la cabeza pero siempre con dudas, siempre ansiosa. Se le veía la preocupación en las manos. Qué terrible, y qué extraño que Albert quisiera la llave más de lo que la quería a ella. No le importaba no haberse subido al tren. Se le notaba en cada línea, en cada movimiento del cuerpo. La llave estaba más cerca —más cerca. Toda esta historia comenzó a iluminarlos, como si la llama de la linterna hubiera crecido. El cuerpo ansioso y agitado de Ellie podía envolverlo dulcemente, como una cuna, pero el significado secreto, ese signo poderoso, esa seguridad que tanto buscaba, que tanto se merecía, eso nunca había llegado. Ellie carecía de algo. Quizá Ellie con todas sus sospechas había conocido a su manera algo parecido a esto. ¡Qué vacías y nerviosas sus manos rojas de tanto fregar! ¡Qué desesperadas por hablar! Sí, debía considerarlo como una gran infelicidad que yacía entre ellos, algo más que el vacío. Seguramente se preocupaba y hablaba de ello. Uno podía imaginarse a Ellie dejando de batir la mantequilla, salir a la galería donde Albert se sentaba, para decirle que lo quería y que siempre cuidaría de él, hablando mientras chorreaba de sus dedos la leche agria y grumosa. Y en esos momentos qué sentido tendría decirle que hablar no sirve de nada, que no hacen falta los cuidados... Y tarde o temprano él le contestaba, decía algo, asentía, y ella se iba... Y Albert, con ese rostro tan capaz de asombro, le hacía entrever a uno lo extraño de hablar con Ellie. Mientras no hable uno con ella, decían sus ojos redondos y cafés, se puede estar tranquilo y seguro de que las cosas andan solas. Mientras uno no se meta, todo marcha bien, como un día cualquiera en la granja —el trabajo se hace, la mujer atiende la casa, uno en el campo, la cosecha madura como debe, la vaca da leche y el cielo es una manta que lo cubre todo—, así que uno está tan contento como un potro, no hace falta nada y uno no le hace falta a nadie. Pero cuando uno levanta las manos y empieza a hablar, si no se cuida esta seguridad sale corriendo y lo deja solo. Uno dice algo, hace una observación, sólo por contestar a los comentarios insistentes de la mujer, y todo se sacude, todo se desordena, todo se abre como la tierra bajo el arado, y uno corriendo detrás. Pero Albert sabía que la felicidad es algo que aparece de pronto, que está destinado, uno estira la mano, la recoge y la esconde en el pecho, un objeto brillante que nos hace recordar algo vivo y lleno de movimiento. Ellie seguía sentada silenciosa como un gato. Había abierto su bolso y sacado una postal de las cataratas del Niágara. —Que no la vea el hombre —dijo—. Sospechaba de él. El pelirrojo se había acercado. Se agachó y vio que era una postal de las cataratas del Niágara. —¿Ves ese barandal?— dijo Albert con ternura. A Ellie le encantaba verlo contar esa historia; juntó las manos y sonrió, y se le vio el diente chueco; parecía más joven; así se la veía cuando era niña. —Esto es lo que la maestra nos enseñaba con su vara en la transparencia de la linterna mágica, ese pequeño barandal. Te paras acá. Te apoyas con fuerza contra el barandal. Y puedes oír las cataratas del Niágara. —¿Cómo puedes oírlas? Dime —suplicaba Ellie, moviendo la cabeza. —Las oyes con todo tu ser. Escuchas con los brazos y las piernas y todo el cuerpo. Después de eso nunca se te olvidará lo que es oír. Se lo ha de haber contado miles de veces en su obediencia, y ella sonreía agradecida, y miraba adentrándose en la postal a color de la catarata. Poco después dijo: —De no haber perdido el tren ya estaríamos allí. Ni siquiera sabía que estaba a muchas millas de distancia y que eran varios días de viaje. Miró al pelirrojo frunciendo los ojos y por fin él volteó la mirada. Había visto el polvo sobre su garganta y una aguja clavada en el cuello de su vestido donde la había dejado, el hilo insertado en el ojo —los últimos detalles—. Sus manos estaban apretadas y arrugadas por la presión. Mecía suavemente el pie debajo de su falda, estrenando la tiesa zapatilla Mary Jane. Albert también miró para otro lado. Fue entonces cuando dio la impresión de que le había causado miedo en verdad pensar que de no haber perdido el tren estarían escuchando en ese mismo momento las cataratas del Niágara. Tal vez estarían juntos de pie, apoyados en el barandal, apoyados el uno contra el otro, y sus vidas se vertirían a través de ellos, y cambiarían... ¿Y cómo saber cómo sería? Agachó la cabeza y evitó mirar a su mujer. Miró una vez al extraño, con una mirada casi suplicante, como diciendo “¿No vendrías con nosotros?” —Trabajar tantos años para perder el tren —dijo Ellie. Se le veía en la cara que especulaba valientemente, insatisfecha, esperando el futuro. Y uno sabía cómo se sentaría a rumiar sobre esto y también sobre sus conversaciones, sobre cada malentendido, cada discusión, a veces hasta sobre algún acuerdo entre ellos al que habían llegado; hasta sobre la separación secreta y característica que se da entre un hombre y una mujer, aquello que los hace ser lo que son en esencia, su vida secreta, su memoria del pasado, su infancia, sus sueños. Esto era para Ellie la infelicidad. De niña le habían contado cómo los recién casados suelen ir a las cataratas del Niágara en su viaje de bodas, para dar comienzo a su felicidad; y allí depositó su esperanza, toda su esperanza. Así que ahorró. Trabajó más duro que él, se notaba al comparar sus manos, los años buenos como los malos, más de lo que era bueno para una mujer. Año con año había colocado su esperanza por delante de ella. Y él —de alguna manera nunca pensó que este momento llegaría, que algún día en verdad harían un viaje. Nunca veía tan lejos ni tan profundo como Ellie, hacia el futuro, hacia el cambio y la fusión de su vida común cuando llegaran a las cataratas del Niágara. Para él se trataba de algo siempre pospuesto, como pagar una hipoteca. Pero sentado en la estación, la maleta lista y a sus pies, se había dado cuenta de que este viaje —de hecho— podría realizarse. La llave se había materializado para hacerle ver la enormidad de este suceso. Y después de la primera sorpresa, y de su orgullo, simplemente se había reservado la llave; la había escondido en su bolsillo. Ellie miró sin parpadear la luz de la linterna en el piso. Su cara se veía fuerte y aterradora, toda encendida y muy cerca de la suya. Pero allí no había felicidad. Uno sabía que era muy valiente. Albert parecía encogerse, retroceder... Su mano temblorosa otra vez desapareció dentro de su abrigo y tocó el bolsillo donde yacía la llave a la espera. ¿Recordaría alguna vez ese algo intangible que tenía la llave o tendría la certeza de lo que simbolizaba?... Sus ojos, que tendían a empañarse, de golpe empezaron a soñar. Tal vez hasta había decidido que era un símbolo no de felicidad con Ellie, sino de otra cosa —algo que podía tener para sí mismo, solo, en paz, algo extraño, que no se había propuesto buscar y que sin embargo vendría a él... El pelirrojo sacó una segunda llave de su bolsillo, y con un solo movimiento, la puso en la palma roja de Ellie. Era una llave con una gran etiqueta triangular de cartón, en donde se leía: “Star Hotel, habitación 2”. No esperó ver más, sino que se adentró con brusquedad en la noche. Se detuvo un momento y buscó un cigarrillo. Con el cerillo encendido cerca de su cara miró hacia adelante y en sus ojos, a la vez salvajes y penetrantes, había, además de compasión, una mirada a la vez inquieta y cansada, muy acostumbrada a lo cómico. Se notaba que despreciaba y veía la futilidad de lo que acababa de hacer. |
|
¿De dónde viene la voz?
Le dije a mi esposa: “Puedes estirar la mano y apagarla. No tienes que estarte ahí viéndole la cara a un negro si no quieres, o escuchando lo que no quieres oír. Éste todavía es un país libre.”
Quizá fue así como se me ocurrió la idea. Me dije, puedo averiguar exactamente dónde en Thermopylae vive ese negro que tiene las horas contadas. Y sin que me resulte para nada trabajoso. Y no dije esto porque quede bien cerca de donde vivo yo. Pero por otro lado uno podría tener sus razones para saber cómo llegar hasta ahí en la oscuridad. Es donde van todos por eso que quieren cuando más lo quieren. ¿O me equivoco? Durante toda la noche el letrero luminoso del Branch Bank dice qué hora es y cuánto calor hace. Cuando eran quince para las cuatro, y hacían 92 grados, era yo el que pasaba en el camión de mi cuñado. Él no reparte nada a esa hora. Uno deja atrás Four Corners y se dirige hacia el poniente por la calle Nathan B. Forrest, pasando por Surplus and Salvage, no mucho más allá del autocine Kum Back y el Trailer Park, sin llegar hasta donde empiezan los letreros que dicen “Carnada viva”, “Partes usadas”, “Fuegos artificiales”, “Duraznos” y “Hermana Peeble, lectora y consejera”. Hay que dar vuelta antes de tocar los bordes de la ciudad y regresar hacia las vías del tren. Y han pavimentado su calle. Su luz estaba prendida, esperándome. Ni más ni menos que en su garaje. Su coche no está. Anda por ahí planeando otras formas de hacer eso que les decimos que no pueden hacer. Sabía que llegaría antes que él. Lo único que me quedaba por hacer era elegir mi árbol, caminar hasta ahí y pararme detrás de él. Fui sabiendo que iba a tener que esperar, pero hacía tanto calor que nomás me puse a rezar que ninguno de los dos se fuera a derretir antes de acabar con todo esto. Eso sí, yo no había hecho ningún trato. He oído lo que todos han oído sobre Goat Dykeman, en Mississippi. Por supuesto, todos saben la historia de Goat Dykeman. Goat mandó decirle al gobernador que si lo dejaban salir de la cárcel iría para allá a pegarle un tiro a ese negro Meredith, sacándolo así para siempre de la escuela. El viejo Ross le dio vueltas al asunto antes de decirle que no, se entiende. Yo no soy ningún Goat Dykeman, no estoy en ninguna cárcel, y no le voy a pedir a ningún gobernador Barnett que me dé nada. A menos que quiera darme unas palmaditas para felicitarme por todo el trabajo que me tomé esta mañana. Pero si no quiere, que no lo haga. Lo que hice lo hice sólo por mi propia satisfacción. En cuanto oí un motor supe quién venía. Ése era él, tenía que ser él. Era el negro indicado quien se dirigía en un coche blanco nuevo hacia el garaje con la luz encendida pero se detuvo antes de llegar, quizá para no despertarlos. Era él. Lo supe cuando apagó las luces del coche y sacó un pie y lo supe al verlo parado tan oscuro contra la luz. Lo supe entonces tal y como me reconozco a mí mismo ahora. Y también lo supe por su espalda quieta y alerta. Nunca lo había visto antes, nunca lo vi después, nunca vi su cara negra salvo en retratos, nunca vi su cara con vida, jamás en ningún lugar, ni quería, ni tenía que, ni nunca esperaba ver esa cara ni nunca lo haré. Mientras no empezara yo a dudar. Tenía que ser él. Se quedó muy quieto y esperó contra la luz, su espalda fija, fija en mí como los globos de los ojos de un predicador cuando grita “¿Estás salvado?” Era él. Ya había levantado mi rifle. Ya había apuntado. Y ya lo tenía porque era demasiado tarde para que cualquiera de los dos no se moviera ni un milímetro. Algo más oscuro que él, como las alas de un pájaro, se abrió sobre sus espaldas y lo jaló hacia abajo. Se levantó una vez, como un hombre bajo un par de garras, y como si la sangre sola pudiera pesar una tonelada caminó con ella sobre sus espaldas hasta donde había más luz. No llegó más allá de su puerta. Y cayó para siempre. Cayó. Cayó, y una tonelada de ladrillos sobre sus espaldas no habría resultado más pesada. Ahí sobre las baldosas de su propia entrada, sí señor. Y no hacía ni un minuto que había dejado de cantar el ruiseñor. Había estado cantando en lo alto de mi árbol de sasafrás. O amaneció temprano, o nunca se fue a dormir, era como yo. Y el pájaro se había quedado conmigo, llenando el aire hasta que llegó el estallido, hasta que descargué mi rifle. Era como él. Estaba en la cima del mundo. Por una vez. Me paré en el borde de su luz, ahí donde estaba tendido. Dije “¿Roland? Sólo quedaba un camino, que tomara la delantera y me quedara ahí, y es lo que acabo de hacer. Ahora yo estoy vivo y tú no. Ahora ya nunca vamos a ser iguales ¿y sabes por qué? Uno de nosotros está muerto. ¿Qué te parece, Roland?” dije. “Pero tú te la buscaste.” Esperé un minuto sólo para ver si salía alguien el tiempo suficiente como para recogerlo. Y sale la mujer. Dudo que se hubiera dormido. Me pareció que había estado ahí adentro, manteniéndose despierta todo ese tiempo. Estaba muy verde por donde salí corriendo a través del jardín. ¡A esa negra esposa suya bien que le gustaba tener un bonito césped! Apuesto que a mi esposa no le gustaría nada tener que pagar su cuenta de agua. Ni su cuenta de luz. Y ahí estaba el camión de mi cuñado, esperando con la puerta abierta. “Prohibido llevar pasajeros” —no se refería a mí. No se me ocurre qué más hubiera podido hacer para que todo saliera aún mejor. Quizá una silla mientras esperaba. Camino a casa caí en la cuenta de qué poco necesita uno para hacer lo que realmente quiere hacer. Eran las 4.34 y mientras miraba cambió a 35. Y la temperatura se atoró ahí donde estaba. Les aseguro que toda esa noche no bajó, se mantuvo en sus buenos 92 grados. Mi esposa dijo: “¿Y no te picaron los moscos?” Dijo: “Bueno, se han estado preguntando esto —por qué alguien no se tomaba el trabajo de cargar un rifle para sacar a algunos de estos agitadores de Thermopylae—. ¿No insistía este tipo siempre con lo mismo, de qué buena idea sería? ¿El que escribe una columna todos los días?” Le dije a mi esposa: “Encuentra alguna manera para que no me den todo el crédito”. “Dice háganlo por Thermopylae”, dijo mi esposa. “¿Nunca hojeas el periódico?” Le digo “Thermopylae nunca hizo nada por mí. Y yo no le debo nada a Thermopylae. No lo hice por ti, como tampoco haría nada por esos Kennedy, ¡carajo! Lo hice por mi propia satisfacción”. “Con esto seguro que va a salir otra vez en la tele”, dijo mi esposa. “Espera a que lo entierren.” Dije: “Ni siquiera dejaste una luz prendida cuando te fuiste a dormir. Así ¿cómo puedo llegar a casa o meter el camión de Buddy en el patio?” “Bueno, aquí te va otra buena noticia” dijo a continuación mi esposa. “La N doble A C P1 está viendo de mandar a alguien a Thermopylae. Te hubieras esperado. Quizá podrías haber escogido algo mejor. Ya verás cómo todos opinan lo mismo.” No soy más que uno. Supongo que hay que contarle a alguien. “¿Dónde está el rifle?” dijo mi esposa. “¿Qué hiciste con nuestra protección?” Dije “¡Ardía! ¡Estaba que ardía!” Le conté: “Está tirado sobre la tierra entre la hierba crecida tratando de enfriarse, eso es lo que está haciendo”. “Lo tiraste” dijo ella. “Por ahí.” Y le conté: “Porque estoy tan cansado de que en este mundo todo esté tan caliente cuando lo tocamos. Las llaves del camión, la perilla de la puerta, las sábanas de la cama, todas las cosas. Todo está como una hornilla de estufa. No hay mucho a lo que valga la pena seguir aferrado” le dije “cuando de día hace ciento dos grados a la sombra y de noche no se siente mucha diferencia. Ojalá tú hubieras puesto tus dedos sobre ese rifle”. “Tenías que dejarlo por ahí” dijo mi esposa. “¿Acaso soy tan poca cosa?” me hizo preguntar. “¿Quieres ir tú por él?” “Al que van a atrapar es a ti. ¡Yo digo que hace tanto calor que aunque uno pueda dormirse se despierta como si hubiera llorado toda la noche!” dijo mi esposa. “Ánimo, aquí te va un chiste antes de que sea hora de levantarse. ¿Sabes lo que dijo Caroline? Caroline dijo, ‘Papi, quiero ser grande para poder casarme con James Meredith’. Lo oí en mi trabajo. Una vieja ricachona se lo contó a otra para hacerla cacarear.” “Al menos evité que algún adolescente pendejo de Thermopylae fuera para ahí y lo hiciera primero” dije. “En su propio coche.” En la tele y el periódico no saben ni la mitad de esto. Saben quién era Roland Summers sin saber quién soy yo. El público ya conocía su cara antes de que me deshiciera de él, y después de que me deshice de él ahí la están viendo otra vez —la misma foto—. Y de mí ni una. Nunca me he tomado una. ¡Nunca! Lo más que pudo hacer ese periódico por mí fue ofrecer una recompensa de quinientos dólares por averiguar quién era yo. Mientras no sepan quién fue, el que mató a Roland vale bastante más que Roland. Cuando salí a dar una vuelta por el pueblo hacía aún más calor. La banqueta en medio de la calle principal estaba tan caliente que podría haber estado caminando sobre el cañón de mi rifle. Si esta mañana todo el mundo hubiera podido sentir la calle a través de las suelas de mis zapatos, quizá hubiera servido de algo. Entonces lo primero que les escuché decir fue que lo había hecho la propia N doble A C P, había matado a Roland Summers, y la prueba de esto era que el tirador había sido un experto (¡permítanme decirles que sí lo era!) y en el momento indicado para meter a los blancos en problemas. No se puede ganar. “Nunca lo van a encontrar” me dijo a la cara el viejo que trataba de vender cacahuates asados. Y hace tanto calor. Es como si el pueblo ya se hubiera incendiado, pues no importa la esquina por donde uno doble o la calle que tome uno, siempre están ahí esos árboles con montones de flores que les cuelgan como sandías partidas. Y mil policías amontonados por donde vaya uno, la mitad de ellos demasiado jóvenes como para comenzar a afeitarse, pero todos chorreando sudor por igual. Me estoy cansando de ellos. Ya estaba cansado de ver a cientos de policías que no lograban nada para nosotros los blancos. Una vez muy al principio me paré en la esquina y vi a estos nuevos policías con sus caras de bebé cargando un vehículo con puros niños negros que venían de un desfile y se metían dentro de la carreta cantando. Y subieron y se sentaron sin dar ni una pizca de trabajo y en las manos traían banderitas americanas nuevas, y todo lo que pudieron hacer los policías fue arrebatarles las banderas y no dejar que las recogieran, eso fue todo, y transportarlos gratis. Y los niños pueden conseguirse más banderas. Oigan todos: No sirve para nada quitarle nada a nadie si no es seguro que es para siempre, para una vez y por todas, por los siglos y amén. No me lamentaré de ver estos ladrillos llover sobre nosotros para variar un poco. También las botellas de refresco pueden venir volando por los aires cuando quieran. Cientos de botellas para hacerse pedazos, como en Birmingham. Estoy esperando que saquen sus navajas, como en Harlem y Chicago. Sigan viendo la tele otro poco y podrán observar cómo sucede todo esto en la calle Deacon de Thermopylae. Sólo ¿qué los detiene? —Pues bien que lo traen dentro. Yo ya estoy preparado para ese momento. Puede que me encuentren. Puede que me agarren un día a pesar de ellos mismos (pero yo me crié en estos lugares). Puede que quieran mandarme directo a la silla eléctrica, y eso significa algo más caliente que la suma de ayer y de hoy juntos. Pero les aconsejo que se vayan con cuidado. ¿No es hora de que los que pagamos impuestos empecemos a tomar cartas en el asunto? ¿Que empecemos a decirles a los maestros y a los predicadores y a los jueces de lo que llaman nuestros juzgados hasta dónde pueden llegar? Ni siquiera el presidente, hasta ahora, puede meterse en mi casa si no está invitado, como si fuera mi papá para decir alto. ¡Todavía no! Una vez me escapé de mi casa. Y hubo un aviso para mí en nuestro periódico local. Lo pagó mi madre. Era de parte suya. Decía: “HIJO: Sólo te persiguen para encontrarte”. Esa vez regresé a casa. Pero ahora hay gente muerta. Y hace tanto calor. Y ni siquiera es agosto todavía. De todos modos lo vi caer. Desde entonces ese siempre fui yo. Así que descuelgo mi vieja guitarra del clavo en la pared. Porque tengo mi guitarra, a la que me he aferrado desde hace tiempo, y nunca la dejé caer, nunca la perdí ni la olvidé, nunca la empeñé sin recobrarla, nunca la regalé, y me acomodo en mi silla, solo en la casa, y empiezo a tocar y canto: Cayó. Y canto: cayó, cayó, cayó, cayó. Canto: cayó, cayó, cayó, cayó, cayó. 1963 |
