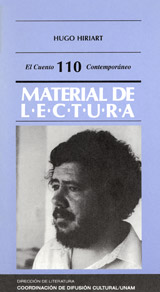 |
Hugo Hiriart Selección y nota introductoria de Lauro Zavala |
|
Nota introductoria
Hugo Hiriart (1942) en Disertación sobre las telarañas y otros escritos (1980) ha cristalizado un género difícilmente repetible, a medio camino entre el ensayo, el poema en prosa, la erudición historiográfica y el relato mitológico. Su fórmula de escritura, como la de un alquimista, consiste en dar más peso en cada texto a cada uno de estos ingredientes y así discurrir lúdicamente sobre las cosas y los animales, los filósofos y los locos, los oficios y las percepciones del mundo inmediato. ¿Cómo definir una escritura en la que interesan lo mismo la anfibología de la gelatina que la arqueología del papalote, una taxonomía de los instructivos o la utilidad de los jardines? Estos textos someten lo próximo a un examen a la vez riguroso y sorprendente, por el cual lo trivial se ve sujeto a sufrir las metamorfosis de una escritura permanentemente inquisitiva, que diserta con el único fin de maravillarnos por un instante ante lo que consideramos como natural (sea la osamenta de una rana o la textura de una madeja) o como nuestra herencia cultural (sea la prosa de Stevenson o la imaginación de historiador de Plinio el Viejo). En estos textos, el autor busca el sentido de una épica, lo que no es otra cosa que una búsqueda puramente estética. Elige para ello los extremos: lo más próximo o lo más antiguo, lo más recóndito o lo más estrafalario, y a todo ello lo trata con la misma elegancia de un relojero que trabaja con mecanismos cuya única finalidad es el placer de la minuciosidad. Basta detenerse un momento sobre uno de estos textos para ver cómo funciona este complejo mecanismo literario. Uno de sus trabajos más redondos es, precisamente, “Sobre el huevo”. En esta disertación se llega a interesantes conclusiones de carácter metafísico (la gallina es anterior al huevo, por la anterioridad del acto sobre la potencia), geométrico (el huevo como equilibrio de la caída libre detenida en una cáscara), psicológico (el huevo como espera objetivada, “el Godot de los seres”) y semántico (el huevo entre la onomatopeya y la duda). Esta colección de 36 disertaciones-relatos llega a su mayor nivel de gratuidad al tratar sobre la telaraña, esa “red perfecta, osamenta de la armonía, frágil restauración de la sensatez o unos cuantos hilos tejidos por la mano de los dioses”, todo lo cual recuerda lo dicho en otra parte del libro sobre la gelatina: “detenida entre el sólido y el líquido [...], monstruo remiso al vaso y a la cuchara e indócil al modelado y a la caricia, perdurable vuelo de acróbata, Babel de la solidez, hueso alimenticio y baile de máscaras, es la histeria de las construcciones”. El método de estas disertaciones es variable, pero en ocasiones parodia un tratado científico (aspectos estéticos, deportivos y morales del matamoscas) y en ocasiones toma como punto de partida un animal convertido en mito (“Breve discurso sobre el ibis”), un género recién descubierto (“Nuevos elementos de literatura telefónica”) o un objeto aparentemente ínfimo (“no hablamos ya del guerrero normando que partía longitudinalmente alfileres de un golpe de sable”). En estos “escritos”, como los llama su autor, se retoma el humor de los primeros ensayos de Salvador Novo, pero con una voluntad de parodiar las mejores virtudes de la erudición. Lauro Zavala
|
|
Notas sobre el papalote, Cuenta Ovidio que consumados los horrores del diluvio universal los delfines treparon por los árboles; recordemos nosotros que también miraron las caras de las estatuas y se asomaron perplejos a las salas con lechos, juguetes y jarras de vino. Así vive, como el delfín entre manos, flores y sortijas, la cometa navegante, sueño de Dédalo en el cruce de caminos de los vientos, trémula de asombro, incómoda, asustada, siempre dispuesta a escapar, por la vía de la caída libre, hasta el suelo.
Sumamente insensato sería detenernos en la enumeración de los diversos usos del papalote. En algunos casos como la utilización que de él hacían “barraganas y pelanduscas en las casas de prostitución”, sería imprudente. En otros como el del tratado Las dos fuentes del abatimiento y la persuasión donde se dice que el papalote es “gorro del alma, guante del espíritu, pantalón del entendimiento, capa de la mente, camisa de la inteligencia, bota de la psique” y toda esa compleja sastrería, no se alude —acaso por su precipitada voluntad de edificación— a ningún uso peculiar o nuevo del papalote, como no sea en la parte donde se acusa a los impostores de la levitación y el éxtasis que se ayudaban con hilo fino y cometas de las llamadas de caja en la perpetración de sus engaños. El asunto de los combates de papalotes —también conocidos como guerras bobas y silenciosas— es sobradamente conocido. Las ritualidades del vuelo de la rata y el cangrejo en las tribus melanesias (atados ambos a los rabos de un papalote en forma de oreja de cerdo) son inaccesibles a estas notas. Todo lo dicho en el poema geográfico-didáctico La cometa, la mar, la nieve y la noche, en especial aquella estrofa que arranca con “extendida señora que al aire haces visible” (algunos leen risible), ha sido ya aclarado por don Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas en su libro El nabo y la mosca (Gredos, 1979). Los estudios de psicopatología que tratan del Anciano de las Cometas que enloqueció en el intento desesperado por construir el papalote insuperable que “del tamaño de una taza se remontaría a los cielos cargando una vaca”, nada nos dicen acerca de los planos de construcción ni de los propósitos de los papalotes que lo llevaron a enfermar de la mente. Es preciso, sin embargo, desmentir algunas cosas: el fanático australiano Hargrave no logró que alzara el vuelo su papalote de ciento ochenta y seis toneladas; las cometas sólo detectables con microscopía de barrido no existen ni pululan en la pelusa del durazno; no se ha registrado ninguna acumulación de papalotes sobre las serpientes de piedra; el papalote delincuente, suspenso sobre las calles de la ciudad, no ha sido copado ni será pronto reducido a cautividad, sino que no existe, no ha existido nunca; puede afirmarse sin reservas que los papalotes no son culpables de nada. El papalote, dicen, fue llevado de China al Japón por los monjes predicadores budistas en el siglo VI. (Los más fervientes aseguran que los monjes mismos se trasladaron en papalotes.) Esta unción budista permitió al famoso Kakinoki Kinsuke cometer los primeros robos aeronáuticos en los techos de los templos japoneses. Poco le duró el gusto: Kinsuke fue capturado y echado vivo a un caldero de aceite hirviente junto con toda su familia, sus amigos y algunos conocidos. Más astuta fue Irene la Explayada, huesuda, según dicen, mujer de los Siglos de Oro. Acosada por los mongoles, Irene se burló y fue blasfema; los protervos acometieron e Irene operó el mecanismo que guardaba en sus ropas. La brisa gentil la levantó sobre los yelmos y las pieles de zorro de los codiciadores. Su vestido ocultaba el sistema de alambres y sedas de la cometa e Irene flotó. Más amplia y henchida que nunca, Irene vejaba a las turbas y se atareaba en reír de las manos que intentaban asirla. En el momento más alto de su dicha fue el céfiro poco comedido con ella: su atuendo de papalote secreto dio corcovos, tumbos y se jorobó. Desplomose Irene y cayó entre gritos abominables hasta la repugnante piara mongola. Tres días de ultraje, fiesta y beodez vivió la horda erotómana. En la mañana del cuarto día sobrevino la apoteosis de Irene la Explayada, que fue investida reina de los pueblos mongoles. Todavía hoy en las fiestas —una vez cada dos años— se eleva una cometa y gimen y gritan los mongoles arrogantes de largos arcos, flechas de lengua de serpiente y apetitos tumultuarios. Ser es ser percibido: allá va la cometa. Idéntica al aire, razón suficiente de la luz: allá va la simétrica cometa. Contradicción de la plomada: allá va la cometa lepidóptera. El hombre es al ángel lo que la pajarita de papel a la cometa: allá va la cometa impromptu. Prueba de la existencia del cielo y reducción al absurdo de la molicie: allá va la cometa dialéctica. La pluralidad de las formas, la unidad del hilo que las rige, la totalidad de la cometa: allá va el títere volador, títere de cabeza, la cometa. Impresión, dato sensible, atributo de la brisa: allá va la cometa, armonía preestablecida. Allá va y viene la res extensa, la cometa, volador problema de los cuatro colores, mapa de las provincias de Bóreas, Euro, Céfiro y Austro. El dragón, la farola de papel, por lo tanto, la cometa: allá va el silogismo chino. Letra de la gramática universal, vestido de las ideas: allá va, a su albedrío dando bandazos, la libre cometa. Su causa final es más la luna que el pájaro: allá va flotando la cometa de plata. Fecunda el viento el trozo de papel y allá va, grávida, la cometa. Sí, allá va la cometa. |
|
Servidumbre y grandeza del instructivo
El instructivo considerado como género literario tiene más posibilidades de excelencia que las que estamos dispuestos a concederle en un primer examen. Desde luego, contamos con los clásicos para andar en bicicleta que, si no recuerdo mal, rescató Zaid del Tesoro de la juventud, y aquel Para subir escaleras que, creo, redactó Julio Cortázar. Ambos siguen el procedimiento literario (muy popular en México en sus presentaciones extraliterarias) de hacer complicado, oscuro y arduo lo sencillo. Y se fundan en el recurso retórico que consiste en aplicar el lenguaje propio para hablar de un orden de cosas a otro diferente, como puntualmente lo hiciera don Julio Torri en De fusilamientos, donde se examina ese modo de hacer culminar una vida desde sus aspectos estéticos, gastronómicos, de confort y de buenas maneras. Los ejemplos de este tipo de literatura obviamente pueden ser incontables: instructivos para levantar la tapa de un piano, acariciar a un perro, inflar un globo, para la caza de la mosca o el uso verosímil de la goma de borrar. Siempre que hablamos desde un teléfono tragaveintes, menospreciamos la prisa y no podemos privarnos del placer de leer el instructivo; porque todos los placeres conllevan sus excesos y sus defectos.
II Prima hermana del instructivo es la “forma” que es preciso llenar con letra de molde o a máquina; ¿qué tendrá la forma que nos induce siempre al error y a la mácula?, ¿dónde hallar el fundamento del horror y la torpeza que nos inspiran esos pequeños espacios en blanco? Mientras se resuelven estas mediocres cuestiones reparemos en que los poemas dispuestos como formas podrían llegar a ser muy populares; “estaba hermosa como (...)”, escriba dentro del paréntesis a máquina o con letra de molde la palabra que le parezca más adecuada. Se podría hacer así una poesía de participación ahora que la manía de que todo el mundo participe en todo está declinando. “La cabra (...) y suntuosa / (...) en los ojos resplandecientes / el fuego de tus (...) / fénix de (...) y salamandra (...) / (...) (...) princesa gorda / y (...) (...) nada ha quedado de (...) / diosa (...) y balsámica.” En este poema-forma se cuenta con la ventaja de tener, en cierta medida, en uno solo muchos poemas; el procedimiento consistiría en imprimir el poema-forma y enviárselo (con una velada amenaza en caso de ausencia de respuesta) a Sabines, a los Huerta, a Liguori, a Ulalume, a Blanco, a Paz, a J.E. Pacheco, a todos los poetas conocidos y, sobre todo, a los desconocidos, a los tímidos militantes del poema clandestino y a quienes se niegan a reconocer al poeta desgarrador que guardan en su corazón. III Pero, volvamos al paternal instructivo. El instructivo para fundar ciudades ya se acerca al instructivo-tratado de filiación peligrosa: el instructivo debe ante todo conservar su sentido práctico, como en para describir el crecimiento de los helechos o para administrar circos o para enloquecer a los odiosos. El instructivo coyuntural es menos ambicioso y universal, pero su carácter práctico lo puede hacer muy útil en el momento preciso, así en para quitar el seguro de una pistola Tarc modelo Querubín, para violentar broches en el side-car de una motocicleta, para aterrorizar hormigueros, para refrenar los bajos instintos en las conferencias de los filólogos. Lo coyuntural no debe exagerarse porque el instructivo se diluiría en la concisión del consejo oportuno: para pedir auxilio en catalán no puede considerarse un instructivo por las mismas razones que el aforismo dejad que la gentuza aprenda sola a equivocarse no puede tenerse por un tratado de moral de la prudencia. El arte de amar, Imitación de Cristo o las Cartas morales de Séneca son largos instructivos un tanto vejados por el apetito poético. IV El mapa pertenece también a la familia. Un modo ilustre de mapa, que no se degrada hasta el dibujo esquemático, es lo que podríamos llamar itinerario: “llegas a donde está el perro cabezón, que es muy loco y de reacciones inesperadas, ahí das vuelta a la derecha y sigues caminando hasta llegar a la cerca de alambres de púas, la pasas con cuidados, luego llegas al río y ahí ya no hay pierde”. Tocar las excelencias cartográficas escapa a las posibilidades de este informe. Tampoco podemos considerar las aventuras automovilistas que principiaron con la proposición: “párate, vamos a preguntarle a alguien”, que nos han obligado al trato con extraños y extrañas y nos han proporcionado a todos la noción de laberinto. V No puede leerse sin emoción la frase ver instructivo anexo cuando tenemos en las manos un artefacto eléctrico o un juguete, y advertencias como no se guarde bajo la almohada o precaución, puede volverse y estrangularlo o cuidado con el tornillo de la derecha, apriételo bien, puede quedar usted embarazada, son joyas al alcance de todo consumidor. Del género de los instructivos los más deslumbrantes son los deliberadamente contradictorios y confusos porque son los más puros, son los de mayor claridad literaria. Ahora que los espíritus que saben abandonarse a la metafísica prefieren los portentosos instructivos para leer instructivos de difícil lectura y mucha meditación. Nos cabe esperar que prospere entre nosotros el cultivo de esta literatura, hoy en manos de improvisados y venales, que tan prudentes e imprudentes disfrutes nos puede proporcionar. Me hubiera gustado decir véase instructivo anexo para la lectura de este escrito, pero no puede declararlo por falta de espacio y de tiempo —que, dicho sea de paso, es una manera, como otras, de quedarse ya sin nada. |
|
El arte de la dedicatoria
A Galaor, mi amado perro, flor y espejo
de mansedumbre y fidelidad. En el pequeño libro de Donald G. MacRae sobre Weber (Fontana, 1974) al final del prólogo se leen estas misteriosas palabras: “mi esposa, por razones que entiendo, me sugirió que dedicara este libro a la memoria de J.N. Hummel. Sin embargo, yo preferí no hacerlo”. ¿Qué se esconde detrás de ellas?, ¿cómo juzgarlas?, ¿son ofensivas para J.N. Hummel? ¿Es este Hummel el del método de aprendizaje pianístico?, ¿podrían interpretarse, por el contrario, elogiosamente para el aludido como diciendo: “no Hummel, tú mereces algo mejor que la bazofia sociológica que se encierra en este libro”? Vamos a ver. Supongamos que escribo en un libro, digamos, sobre la fabricación de oboes estas palabras: “pensé dedicarle este libro al Pelícano Martínez, reflexioné más profundamente y resolví no hacerlo”. El problema es: ¿se sentiría ofendido el buen, aunque confuso, Pelícano?, ¿se sentiría aliviado de alguna penosa responsabilidad? No lo sé. El caso es que el señor MacRae ha abierto, no creo que a sabiendas, muchas posibilidades y, acaso, ha fundado un nuevo género literario: el de las dedicatorias conflictivas. Examinemos de cerca al recién nacido. Una dedicatoria próxima a la de MacRae, aunque más angustiosa, sería: “pensé dedicarle este libro sobre el aprovechamiento industrial del cerdo a Luis Miguel Aguilar, pero, la verdad, no sé qué hacer”. Más interesantes son las dedicatorias comprometedoras como: “a mi buen amigo el señor licenciado Miguel González Avelar, espejo de orgiastas, por la inolvidable noche de desenfreno que el 3 de octubre de 1979 pasamos en el burdel de la Quebrantahuesos”. Otra de tono más dramático sería ésta: “a la Gorda Hermosillo en memoria de los dos inolvidables días de pasión en los que no salimos del motel El Garabato, y a su esposo el señor coronel Pantoja”. Otras dedicatorias conflictivas admitirían la confesión, por ejemplo: “a mi esposa la Tota, con rencor” o “a mis hijos, que me han echado a perder la vida”. Las metafísicas no dejan de tener su interés: “al universo” o “a la res cogitans”. La destinación puede tener una ternura erudita, como en el caso de “a la memoria inmortal de Cornelio Nepote” o “a la escena III del acto IV de Otelo”. Algunos de estos ofrecimientos pueden ser confusos, como cuando se dedica un tratado de odontología: “a mi propia sombra”; y también misteriosos, como los que destinan enigmáticamente un artículo “a ti” (estas últimas dedicatorias muy útiles en los casos de poligamia). No deberemos olvidar las dedicatorias excluyentes: “dedico estos poemas a toda la humanidad, menos a Enrique Krauze”. Se sabe que James Joyce dedicó un libro, que, por cierto, no publicó, con estas palabras: “a mi pobre alma solitaria”; esta forma de puro amor abre posibilidades como “a mi hermosura y mi genio” o “a lo que de mí heredaron mis hijos” o “a mi espejo diario”. Las declaraciones contundentes pueden abrirse camino y se leerán cosas parecidas a “no he hallado a nadie digno de que le ofrezca este libro magistral”. Las dedicatorias multitudinarias son ya muy populares entre nosotros, sobre todo en esas pruebas de suficiencia académica que se denominan tesis en las que inevitablemente se aglomeran los padres, abuelos, maestros y esas entidades hoy innominables que antes se llamaron novias. El Rolo Martínez cumplió fielmente esta tradición, pero, después de las consabidas menciones añadió: “a la afición en general”. No está mal, Alfonso Reyes también incurrió en la dedicación multitudinaria al consagrar así uno de sus libros: “dedico esta primera serie de Simpatías y diferencias a los tipógrafos y correctores de El Sol, de Madrid, que tantas veces, y con esa seriedad que es la más alta condición de su oficio, tuvieron que tolerar —al componer estos artículos— mi impaciencia y mi tardanza, mis fidelidades a la regla o mis personales manías ortográficas”. En este mismo orden, dedicatorias con reconocimiento de culpa, se debe situar la del general de división José Guadalupe Arroyo en la novela de Ibargüengoitia Los relámpagos de agosto: “a Matilde, mi compañera de tantos años, espejo de mujer mexicana, que supo sobrellevar con la sonrisa en los labios el cáliz amargo que significa ser la esposa de un hombre íntegro”. Pero, volvamos a las dedicatorias multitudinarias: es de esperarse que con el tiempo alcancen mayor esplendor por la vía del exceso y la desmesura, y veamos apuntados seiscientos o setecientos nombres, o, ya de plano, veamos añadir al librito de cuentos todo el directorio telefónico. Desde luego el arte de la dedicatoria tiene sus costados políticos como en el caso del incomprensible Martín Heidegger que dedicó El ser y el tiempo a su maestro Edmund Husserl (el de la fenomenología, “filosofía del mírame y no me toques”, como dice Reyes), y en ediciones posteriores suprimió la dedicatoria: los nazis habían llegado al poder y Husserl era judío. Esto nos conduce al problema moral de las segundas ediciones: ¿es lícito suprimir una dedicatoria cuando nuestro fervor por el aludido ha menguado o desaparecido? En esta cuestión se cifran todas las de la apreciación de nuestro propio pasado y cabe aquí entero el tema monumental del arrepentimiento. Pero, prosigamos. Los ofrecimientos pueden aprovecharse para vejar, como en este caso: “a Gorgonio Puzulato que es una bestia y, además, distrae fondos del banco donde dice trabajar para pagar los repugnantes amores clandestinos que sostiene con su amasia la Perra Justiniana”. Esperemos que no se olviden las dedicatorias misantrópicas como “a los cuatro jinetes del Apocalipsis” o “a la difteria, la hepatitis, el glaucoma y el cáncer en todas sus variedades”; ni las misóginas: “a todas las mujeres que he tenido la desgracia de conocer en mi ya larga vida”; ni las burocráticas: “a todos los que han trabajado, trabajen o llegaren a trabajar con el doctor Florescano”; tampoco las abstractas: “a la rosa de los vientos”; ni las disyuntivas: “a Muni Lubezki o a Juanito Puig”; ni las zoológicas: “al sapo verde (Bufo viridis)”. Por supuesto se espera que una cierta inversión de valores estéticos sobrevenga con este florecimiento y se produzcan juicios como “el libro es bueno, pero la dedicatoria es pésima” o “desde luego no leí el libro, nada más leí las 300 páginas de la dedicatoria y son conmovedoras”. Dado el orden social en el que vivimos será inevitable que al desarrollo del género lo acompañe su comercialización y se establezcan tarifas de compra y venta. Claro que entonces se podrá también extorsionar amenazando con dedicar algún trabajo atroz: “si sigues con esas cosas, te dedico mi libro sobre la vida de los erizos”. Podemos pensar que el futuro es promisorio y nos sonríe: el día llegará en que el “mínimo homenaje” o el clásico “a mis padres” impliquen un tratado exhaustivo y vasto, y entonces ya no tendremos ni libros ni tratados, con lo que saldremos ganando en más de un renglón, sino sólo amplias y extendidas dedicatorias. En ese momento podremos preguntarnos acerca de los límites de un género que hoy, la verdad, está muy pobremente cultivado entre nosotros. |
|
La gelatina y el cernícalo
Permítaseme expresar una ley humana (no más falsa y controvertible que muchas otras): todo lo que es ambiguo, equívoco, anfibológico nos produce inquietud, asco, asombro, aversión y hasta terror. La gelatina anaranjada detenida entre el sólido y el líquido, que va y viene como un ponto secretamente atado y secretamente libre, palpitante y trémula, esa materia dudosa que atarea más allá de toda esperanza las manos que quieren atraparla, monstruo remiso al vaso y a la cuchara e indócil al modelado y a la caricia, perdurable vuelo de acróbata, Babel de la solidez, hueso alimenticio y baile de máscaras es la histeria de las construcciones. ¿Quién no ha soñado que una gelatina lo traga y asimila? Cuando sepultamos la cuchara en la gelatina de leche, ¿quién recoge a quién? Todo por andar queriendo ser dos cosas a la vez.
El museo de cera es así, como la gelatina, ambiguo y desesperante. Los fijos entes de cera perturban el espíritu y no de balde se congregan en exhibición las cabezas cortadas, los asesinos, enfermos, portentos, las envenenadoras y los locos. ¿Puede concebirse un alegre, luminoso, apacible museo de cera? No creo, esos lugares son el manicomio de las tendencias, los apetitos, las inclinaciones; la versión de la “mujer bella” en cera puede espeluznar e inducir a una misoginia fulminante y definitiva. Pueden darse otras atrocidades: un hombre muy rico tenía en la sala de su casa la reproducción en cera de sus padres cómodamente sentados; otro caso para el doctor Freud, me dije; más tarde, sin embargo, pude averiguar que los padres aún vivían y que los cuatro, misteriosamente multiplicados, se sentaban a tomar el té. Desde entonces he soñado con regalarle a algún odioso su retrato en cera de tamaño natural, de ser posible disfrazado de Holofernes. El cadáver molesta exactamente por la misma ambigüedad de movimiento y quietud, por estar totalmente quieto, parado, inmóvil. Hay seres que debieran alentar, menearse, y seres que no debieran. ¿Qué opinaríamos de los amados cabellos bruscamente vivos, delgadísimas serpientes voluntariosas, que atrapan nuestra mano comedida y la obligan a cosas? Así sucede con esas piedras que en la precipitación del juego recogemos y que en nuestra mano se transfiguran en cangrejo o en tarántula, o con los alimentos de consistencia y sabor dudosos que nos hacen suplicar “dime de una vez qué me diste de comer”. La estatua de piedra puede ser hermosa porque no entraña ningún truco y no incurre en las aberraciones de cera del extremo realismo, porque es perfectamente clara y distinta como el gorila, la flor, el rubí o la luna (y hasta eso que la flor no siempre: recordemos las fauces de las engullidoras de insectos, o algunos perfumes confusos, perversamente vegetales en los que también acecha el asco). Es muy difícil que una estatua de bronce pueda causar aversión u horror: en alguna película de Fritz Lang hay una fuente que parece de piedra labrada, pero que está hecha de inmóviles enanos vivos; en algún momento los enanos echan a andar cada uno por su lado y la fuente desaparece; la escena tiene una insuperable nitidez, no hay ambigüedades, no hay tiempo para que el espectador tenga otra emoción que el pasmo que produce la belleza. Hay quienes no pueden tener en las manos una inofensiva estrella de mar sólo porque es una bestia primitiva; lo mismo sucede con las convulsiones de la almeja que regocijan al goloso y encaminan hacia el vomitorio al gazmoño de la nutrición. La almeja, la figura de cera, el cadáver, la estrella de mar y la gelatina, la tarántula, la flor predadora, a veces el cangrejo y el sapo, se sitúan en peligrosas zonas de umbral, en la afilada indecisión de un límite, son y no son, simulan, se ocultan, se transfiguran. La primera visita al taller del taxidermista siempre desconcierta. Habremos de olvidar su prestigio legendario de anatomistas, magos momificadores, brujos que murmurando dejan caer la cucharadita de veneno en el caldero, gente anómala que opera con huesos, entrañas y linfas, tipos de reconcentrado y misterioso con mirada monomaniática y peinado a la idea fija; nada de eso encontraremos: el taxidermista es una variante terrena y prosaica del escultor. Dado que la disecación es la escultura vestida de pieles curtidas, en el taller abundan los moldes de yeso, el barro, los alambres, las herramientas del artista. Orgulloso el maestro nos enseña un amasijo de hilos y pegamento amarillo, “esto es un ganso salvaje”, nos dice, “nada más le faltan el pico, las plumas, las alas, la cola, las patas y los ojos”. Un taller de taxidermista es tan inofensivo como una peluquería. Ya nada queda de aquello que se lee en la Teoría general e historia de la disecación del Abate Rapuz con sus pingüinos voladores y murciélagos de cobre, los tigres y puercos a quienes sigue creciendo la piel, la disecación del huevo de avestruz, el simio-cometa, el pelícano de barbas rojas, y sus celebradas bestias diversas y simultáneas. Hay que decir que el animal disecado muy raras veces produce horror. Estos adormilados son más bien criaturas melancólicas sometidas a una extraña cautividad, vertebrados que se tragaron una jaula y ahora están paralizados. Hacia el final de mi visita al taller entró un cliente con una bolsa de plástico en la mano. “Aquí le manda esto el licenciado”, dijo el cliente, “es un cernícalo”. El maestro disecador sacó de la bolsa un pobre pájaro ensangrentado, muerto. El desdichado cernícalo (una suerte de gavilán pequeño) tenía una enorme herida en el pecho; según escuché había sido muerto a pedradas. El maestro al examinarlo le extendió las alas: eran dos hermosísimos abanicos grises. “Dígale al licenciado que el martes se lo tengo.” Salí del taller con una tristeza y una especie de ira difíciles de clasificar que, según me dije, me aproximaban de verdad a los misterios de la disecación. |
|
Nuevos elementos de literatura telefónica
Algunos amigos de las Musas me solicitaron, por oscuras y oblicuas razones, que vuelva a incurrir en el tema de la literatura telefónica. Transportado por la emoción de autocitarme, acepté inmediatamente. El martes 22 de noviembre de 1977 (nada como la precisión histórica para confundirlo todo) me atreví a publicar en el cuerpo mismo de nuestro diario, junto a las cosas alarmantes, unos “elementos” de este arte menor que, claro, pasaron inadvertidos. No vacilo ahora en exhumar el asunto ni en reproducir la vieja cuartilla extraviada en lo que algún clásico llamaría la fugacidad de lo urgente.
I Definición: llámase literatura telefónica a aquella que es suscitada por el uso del teléfono y transmitida por él. La manera canónica de disfrutarla consiste, simplemente, en situarnos cerca (o a la vera, como decía Juana la Loca) de un teléfono e incorporarnos al universo que nos propone el autor y ejecutante del trabajo que habremos de apreciar. Podemos asistir a una representación espeluznante, como la siguiente: “¿destrozado?” (pausa, el actor escucha y hace o no hace muecas). “No me digas, ¿muy mutilado?” (Pausa.) “El tronco en decúbito supino, sí...” (Pausa.) “Mejor.” (Pausa.) “Y, ¿la cabeza?” Llámase pura a aquella representación o pieza cuyo desenlace se ignora y grosera o basta a la que nos proporciona claves para su comprensión. Así, por ejemplo, la vigorosa proposición neorrealista “ya sé dónde anda, perra, pero me vengaré...”, habrá de malograrse segundos más tarde, cuando después de una pausa el furioso añada: “mañana es día de mi cumpleaños y me fue a comprar de regalo un mono araña”. Por eso algunos sibaritas se taponan los oídos oportunamente: “la solución del misterio siempre es inferior al misterio”, dicen los conocedores. No toquemos, no indaguemos en los pozos de una buena representación que arranque con “te digo que es un degenerado, una bestia, y me sales tú con que va a venir con su abuelo”, puede tratarse de una obra maestra. II Para los cultivadores del género no todo es un jardín de delicias. En una ocasión acudí a la oficina de un funcionario público y permanecí con él unas dos horas. Hablamos ocho minutos; el resto del tiempo asistí a torpes y confusos ejercicios del arte que nos ocupa. La llamada telefónica gratuita, inmotivada, es un género menor que no todos saben practicar con elegancia —sobre todo hacia la madrugada—. Reprobables son, desde luego, las llamadas locas a desconocidos, las abominables encuestas periodísticas y el uso sistemático o casual de seudónimos. Este último vicio está singularmente arraigado entre nosotros; falsedades como “habla fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía”, “de parte de la Bestia de Querétaro”, “habla tu padre” o “habla González, del Instituto de Claustrofobia Recreativa” pululan entre nosotros echando a perder la diafanidad de las cosas. III El ejemplo más conocido de este arte sigue siendo el procedimiento literario conocido como deletreo. Pueden hallarse en él poesía y curiosa erudición. He aquí una transcripción de un ejercicio de este género. Voz que nos llega desde San José de Gracia: A de Alfieri, sí, Victorio Alfieri, dramaturgo italiano que se hacía atar a la mesa de trabajo por su criado. M de monotrema, de los mamíferos monstruosos que nacen de huevo; se incluyen en este orden el ornitorrinco y el equidna. A de Adán, primer difunto. Murió a la edad de 900 años y cuenta que fue sepultado en el Gólgota. L de Lugones, poeta argentino cuyo hijo, célebre torturador, pasa por el inventor de los usos atroces de la picana. T de Tarquino, de Sexto Tarquino violador de Lucrecia e hijo de Tarquino el Soberbio. E de Esmaltes y camafeos, libro de Teófilo Gautier cuya lectura recomienda Ezra Pound. A de Accoromboni, de Victoria Accoromboni, asesina renacentista que cobra su mayor interés dramático en las Crónicas italianas de Stendhal. Con estos breves ensayos de ocasión se forma la palabra amaltea. ¿Por qué se habla de la preciada cabra Amaltea en esta conversación? Respetemos el enigma y gocemos el arte. Ahora bien, el deletreo calificado de comprometido es aquel en que se transmiten mensajes como TODO DESTRUIDO, CESE FULMINANTE o PARO CARDIACO, en estos casos la intensidad poética y la extravagancia en la erudición pueden llegar a límites de delirio difíciles de alcanzar. IV Sin pretender elaborar una teoría de la literatura telefónica, puede entenderse que este arte se funda en la alusión, que esté construido con palabras y proposiciones que buscan un contexto o un orden que las haga cumplidamente comprensibles; son palabras y proposiciones que corren como monedas de una sola cara o, si se prefiere, que se aproximan a la revelación de una totalidad de sentido que nunca se produce y por ello nos permite jugar libremente. Así, por último, considérese una pequeña pieza de texturas múltiples, titulada El baile de las dos osas: “No, no, no y no, de arlequín, no; sería bestial”. (Pausa.) “Costero enloquecido...” (Pausa.) “Está bien si tú lo dices...” (Pausa.) “Peimbert viaja a Chile... Sí.” (Pausa.) “Muy imprudente, no es aceptable.” (Pausa.) “¿De bola de boliche? No tiene tipo de acróbata y puede ponerse a cantar.” (Pausa.) “De piezas de ajedrez todos juntos representando partidas famosas mientras se desplazan.” (Pausa.) “Sí, no es tan fácil, pero, ellos son astrónomos.” (Pausa.) “¿De bolas de billar? No, no vaya a haber lastimados al caer en la buchaca.” (Pausa.) “Bueno y, ya de plano, ¿qué tal de firmamento?” |
