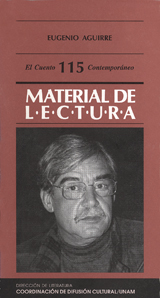 |
Eugenio Aguirre |
|
Nota introductoria
Imaginación y garra, agudas visiones del entorno, perseverancia en el trabajo, talento creativo, son algunas de las muchas cualidades de Eugenio Aguirre, ficcionista que sabe conducir —como en el vuelo de una muleta taurina— al lector hacia los espacios de la creación, sin dar respiro, brincando de sorpresa en sorpresa, como sucede con estos relatos que se despliegan, con muy buena factura, dentro de la colección Material de Lectura.
Rafael Ramírez Heredia |
|
La expiación del rey
Sentado en su trono de piedra, en la catedral octagonal de Aquisgrán, Carlomagno contempla a sus súbditos con la mirada ausente de quien ha sufrido un descalabro terrible. |
|
El perro amarillo
En otoño, los crepúsculos de Angagua pueden tener matices dorados que no sólo estallan en los ojos sino que pringan las manos con un sudor grasoso que semeja la pátina de los santos estofados. |
|
El perro blanco
El perro blanco tiene cara de pecado. Sólo se aparece en Angagua cuando en el cielo estrellado se puede ver con nitidez la constelación del Perro Menor. Dicen que es un alma en pena que está pagando las culpas de un coprero que llegó, hace muchos años, de las costas del estado de Guerrero y que se asentó en Uruapan, donde se casó con una mujer de las mejores familias, una de las Maldonado. |
|
El flojo
No sé por qué soy tan flojo, si se debe a una causalidad genética, a mi temperamento flemático, a una alimentación precaria o simplemente a una desbordada capacidad imaginativa que me sustrae de la realidad y me sitúa en otros mundos, en otras dimensiones de la existencia. |
|
Vladimir Costa te anda buscando...
Y ello no sería tan malo si sólo fuese una amenaza velada, un alarde para meterme una perica entre las piernas y provocarme una zurrada de marca en los pañales desechables que me pongo de miércoles a martes, por aquello de que son más baratos que los Calvin Klein de algodón y, sobre todo, porque no hay que lavarlos, y así mi madre, la Gorda Napoleón no tiene murria ni pretexto para estárseme jodiendo cada vez que entra al boliche y me huele el bote igual que se lo husmeaba a mi padre, que en paz descanse, hasta que lo hartó al viejo y éste se fue lejos en estampida pedorra y se tropezó con la tumba del marido desconocido y ahí planchó para siempre y forever. |
|
Punto de bolillo
Rosa Martha comenzó a tejer su colcha el mismo día en que le bajaron las primeras sangres. Apenas sintió la humedad entre las piernas, la muchacha corrió a su recámara, cerró la puerta con llave, tomó las agujas, dispuso el estambre e hizo ondular sus muñecas para enhebrar las madejas en un larguísimo ribete que podía unir las mojoneras de la hacienda de la Candelaria con las del rancho Los Perales, a cien metros de distancia. |
|
San Óleo
Su aparición fue tardía. Data de finales del siglo xvi y su goce dentro de la corte celestial que se congrega alrededor del trono del señor se debe a la casualidad y, no en poca monta, al ingenio pictórico del cretense Doménico Theotocopulos, mejor conocido por su alias El Greco, quien se vio involucrado en un pasaje misterioso, de supina carnalidad, muy ajeno a su carácter y naturaleza. |
|
San Cocho
¿Por qué se impuso la obligación de caminar desde las faldas del Cotopaxi, vestido tan sólo con un portaviandas de algodón negro que apenas servía para cubrirle el chilorio, hasta las playas de Guayaquil? Nadie lo sabe todavía. ¿Por qué al pasar frente a un costado de la siniestra silueta del Chimborazo, se detuvo a hacer de las aguas y ello le ocasionó feroz riña con el Adelantado Godines, morralla del peculio del Capitán Pizarro, quien lanzóle soez piropo? Nadie lo supo ni lo sabe. ¿Por qué accedió a subir a la nao que transportaba a Felipe de Jesús y a otros frailes hacia el Oriente desmedido, y acompañarlos en pos de una suerte incierta, sólo porque la palabra del novohispano se parecía al trino de las aves chichicuiloteras que vuelan en aquellas latitudes? ¿Quién puede decirlo? |
