|
El periodo de tiniebla
1
Le llevó días a Giotto de Winterthur acondicionar la cabaña para transformarla en una gran cámara oscura. Con argamasa rellenó los huecos e intersticios y los cubrió con una mezcla de carbón y betún de Judea. En el techo construyó una suerte de chimenea giratoria por una manivela con un cuarzo pulido a manera de lente en un extremo y un espejo que le obsequió el pintor Füssli para captar y rectifi car las imágenes del exterior.
Siendo un virtuoso en el dibujo de sombras, Giotto no necesitaba de ningún artefacto para mejorar su trazo. En otro tiempo, había desechado el uso de la máquina de Étienne Silhouette para realizar retratos de sombras así se tratase del personaje más tortuoso y complejo que quisiera dibujar. El dispositivo que el prefecto francés había puesto de moda para llevar el registro de los deudores del tesoro público, con su cristal esmerilado y su placa de papel de cera para facilitar la copia, adosados a una silla especial, hacía pensar en una precisión mucho más fidedigna. Así que en más de una ocasión, el reverendo Lavater lo había obligado a usar la máquina de siluetas sólo para impresionar a sus visitantes mostrándoles al fi nal, a modo de comparación, otro retrato practicado por el joven dibujante sin artefacto de por medio. Y siempre había algo en aquellas sombras dibujadas por la mano maestra de Giotto que las volvía mucho más vívidas y exultantes. Mucho más reveladoras.
Pero con la cámara oscura fue diferente. Como si Giotto necesitara introducirse en ella, vivir en su vientre gestante para sentirse pleno. Por primera vez.
2
En el interior de su cabaña convertida en cámara oscura, Giotto no dibujaba las imágenes capturadas. Atisbaba un mundo. Un enramado de luz y sombra con otra clase de espesura. Como si dijéramos densidad y ligereza, espuma y piedra. Y en aquel estado de suspensión indefi nida, el joven dibujante se descubría latente, palpitante, colmado y sin deseo alguno.
Simplemente vivo. O muerto.
Durmiendo por entero su sueño de sombra.
3
Hasta que llegaron a despertarlo. Las gemelas.
Giotto iba y venía por la ciudad casi dormido, cumplía con sus tareas de copiado en el gabinete del reverendo, y regresaba a su limbo.
Pero un sábado Clara y Elise se escaparon de la última recolección de membrillos de la temporada, un acto ritual y festivo para despedir el otoño que concluía con la preparación de mermeladas y conservas, y fueron a la cabaña.
Giotto supo que eran ellas porque vio sus sombras en el interior de la cámara, subiendo la ladera. En la penumbra del lugar, de pronto fue una sorpresa poseerlas ahí, por entero a su disposición, delinearles los rostros y los cuerpos, dibujarlas en la pared, como si las estuviera creando en ese mismo momento.
4
Apenas Giotto les franqueó la puerta, ellas entraron como dos haces de luz. Risueñas, juguetonas, apropiándose de la penumbra. Apropiándose de la voluntad del joven. Él les mostró los paisajes circundantes reflejados en las paredes interiores de la cámara oscura. Lo mismo el nido del estornino en las ramas altas del roble que protegía la cabaña, que la embarcación que en ese momento cruzaba el río Limmat rumbo al lago.
Se hacía tarde. Clara le hizo una señal a Elise que Giotto interpretó de despedida. Pero en vez de eso, ambas chicas comenzaron a desvestirse.
—Queremos ver cómo se refleja ese mundo de fuera en nuestra piel desnuda… —dijo Elise en un susurro y Clara continuó—. ¿Nos ayudas?
Giotto obedeció.
5
Acostumbrado a las sombras, Giotto era capaz de distinguir las formas tenues de Clara y Elise en la cámara oscura. Se habían quedado dormidas, una en brazos de la otra. Completamente desnudas. La grupa de una recordaba una mandolina. Los senos de otra, dos naranjas plenas. El cuello lánguido de alguna de ellas, la garganta exangüe de un ánsar. El recorte de un hombro, una hogaza de pan. Sus pubis rojizos, la llamarada de una fl or voluptuosa.
Se trataba de un cuadro o una naturaleza demasiado viva.
También desfalleciente después del amor.
6
Fue sin duda un periodo de dicha para Giotto. El universo que se revelaba en la piel de las muchachas
o en un lienzo de papel o cuero blanco que mojaba en una solución con las sales de plata que le había dejado Calabria para luego colgarlo de una de las paredes interiores de la cámara. Previamente había orientado el tubo de lentes y espejos en dirección de la vista elegida para que la luz dibujara con dedos finos el trazado en sombras del paisaje. Eran retratos portentosos, vistas de la ciudad de Zürich y el río Limmat como nadie hubiera podido realizarlas. Con una delicadeza en la variedad de tonos y una profundidad de campo que era como si hubieran abierto una ventana y ahí, al alcance de la mano, pudiera tocarse un mundo creado a imagen y semejanza de éste. Pero, por la acción de los matices y las sombras, mucho más detallado y de mayor fi nura. También, por el hecho de situarlo en las lindes del papel, de apartarlo del resto del panorama, la perfección súbita de un mundo exultante pero a la vez tan silencioso cuya belleza a menudo nos pasa inadvertida.
También disponía escenas más cercanas, aunque para ello tuviera que adaptar un segundo lente en el tubo que le servía de visor. La enramada del roble que protegía la cabaña, los viñedos en largas hileras que se extendían hasta el horizonte, el cajón que le servía de mesa cubierto con un mantel sobre el que había dispuesto un plato con uvas y membrillos y un florero que le había obsequiado la mujer de Lavater. Pero todas estas visiones estaban destinadas a desvanecerse a la luz del día. Por más que intentara fijarlas con barnices y soluciones de sal marina o betún de Judea. Por eso, las contemplaba en el interior de la cámara con una bujía graduada al mínimo como maese Calabria. Y se sentía entonces desdichado de poseer un tesoro destinado a desaparecer como las nubes que cruzaban la superficie del agua de un estanque para luego abandonarlo irremediablemente.
Mientras observaba el proceso de deterioro de las imágenes que inicialmente había expuesto más a la luz directa, su irremediable oscurecimiento, Giotto no podía dejar de pensar que la belleza es siempre fugaz e inasible. Y la felicidad que nos procura también.
7
Solían verse los tres por la noche, cuando el pastelero Huber y su esposa llevaban ya un par de horas dormidos y las gemelas dejaban cojines en las camas simulando los pequeños bultos de sus cuerpos y corrían a deslizarse por la escalera de mano que ellas mismas habían confeccionado con cuerdas y maderas para descolgarla desde el primer piso donde dormían. Luego corrían embozadas y silenciosas hasta los primeros campos de viñas. Así había sido casi todas las noches en las últimas semanas sin que ninguna de las dos hermanas se cansara.
A menudo no hacían sino permanecer juntos, piel con piel, escuchando la respiración tenue de los otros. A menudo se amaban también, en una encarnizada lucha e inusual maceración de tres cuerpos. Hubo una noche en que no supieron en qué momento se habían quedado dormidos afuera de la cabaña. Una luna llena en lo alto refulgía con una claridad enceguecedora. De pronto, Elise sintió frío y se levantó a avivar el fuego que Giotto había dispuesto a pocos pasos de la estera donde se recostaron, pero la leña se había consumido por completo. Miró entonces a su hermana y a su amigo todavía entrelazados y pensó por un momento en guarecerse a su lado, pero no sería suficiente para protegerse del frío. Así que decidió envolverse en su chal e ir por más leña. Cuando regresó del depósito que estaba en la parte posterior de la cabaña, Clara y Giotto ya se habían despertado. Silenciosos y embelesados, todavía abrazados, contemplaban el firmamento. Elise apretó los leños contra su seno. La oscuridad circundante y el fulgor lunar revelaban a los dos jóvenes como una única sombra iluminada.
—Mira, Giotto —dijo Clara señalando la luna—. Está tan iluminada que parece más bien un hueco por donde alguien nos observa… Y la oscuridad que nos rodea, ¿no te parece que es como si estuviéramos en el interior de una gran cámara oscura y la luna el orifi cio por donde se cuela la luz?
Giotto miró en rededor perplejo. Emocionado le besó las manos a Clara.
—Y tú y yo somos entonces sombras refl ejadas en la gran cámara oscura de este mundo —dijo el joven—. Y si somos sombras, reflejos de otros seres, ¿te estoy amando allá de una forma más perfecta y plena que aquí? No lo creo…
Elise no pudo resistirlo. Dejó caer la leña que traía lo mismo que dejó caer el cuerpo en una inconsciencia profunda como el sueño de la muerte.
8
Las visitas nocturnas se suspendieron. Una debilidad quebrantaba el cuerpo y el ánimo de Elise a tal pun-to que sus padres llamaron al doctor Widmer, el mismo que había atendido a las gemelas desde su primera escarlatina. Apenas ver a la joven postrada, el viejo Jeremiah Widmer supo que aquella era una dolencia del alma pero —ahí estaba una tosecilla seca que irrumpía repentinamente— podía agravarse.
—Demasiado humor melancólico —dictaminó el doctor con su parquedad habitual—. Habrá que sangrarla.
Clara presenció y ayudó al doctor durante todo el procedimiento. En el momento de la incisión de la cuchilla en el brazo de su hermana y mientras brotaba ávidamente el primer chorro de sangre, no pudo evitar un espasmo de dolor y se cubrió la cara con las manos. Cuando las apartó, la mirada de Elise la enfrentó con dureza. Desde una irrevocable fragilidad enemiga.
9
Clara se guardó de derramar una sola gota de la sangre de Elise. La puso a serenar durante las noches en una vasija de plata hasta que la sangre se hizo escamas y luego polvo. Vertió el polvo en una ampolleta y la escondió en un armario. Había transcurrido un par de semanas desde que Elise cayera enferma sin que pudiera apreciarse mejoría alguna. Entonces decidió ir por Giotto. No le costó trabajo convencer al joven para que la acompañara y, protegidos por la noche, se deslizaron hasta la casa familiar.
Antes de dejar la cabaña, Clara le pidió a Giotto el primer retrato de sombras que les había hecho a ella y a su hermana en la cámara oscura.
Sin saber lo que hacía o cuáles eran las secretas razones que la llevaban a actuar de aquel modo, en la penumbra de una luna nueva, Clara pinchó un dedo de Giotto y después uno propio para extraer unas gotas y luego mezclarlas con el polvo de la ampolleta que había traído consigo.
Con la mezcla así creada procedió a rellenar el dibujo de la sombra de su hermana.
10
Clara prefirió dejar solos a su hermana y a Giotto. Comenzaba a alborear cuando regresó para decirle al dibujante que debía marcharse.
Apenas entreabrir la puerta y encontró sus cuerpos entrelazados, a la deriva de la entrega y la reconciliación. No pudo dejar de advertir el rostro bienaventurado de Elise, el goce y la vida que otra vez respiraban en ella, y dudó un instante en perturbarla.
Finalmente despertó a Giotto que se desprendió suavemente del cuerpo de su amiga. Se vistió en silencio y luego se descolgó por la escalera de cuerda. Aún no había desaparecido por la ventana, cuando el muchacho buscó una de las manos de Clara que se asomaba para verlo partir y recoger la escalera. Entonces depositó un beso en la punta de sus dedos. Fue una señal de agradecimiento y devoción.
Elise contemplaba la escena desde su cama y enfrentó a su hermana cuando ya el joven había terminado de marcharse.
—Júrame que te harás a un lado… Que me dejarás a Giotto sólo para mí.
El rostro de Elise llameaba furia. De seguro a Lavater le habría encantado copiarlo para ejemplifi car el vicio de la ira.
Clara, en cambio, contempló a su hermana con asombro: qué lejos la dulce y tierna Elise de toda la vida. Y entendió que el amor también puede abrirnos por dentro, revelarnos otros, desconocidos.
11
Elise se recuperaba. Volvía a sonreír y a dar paseos breves con su hermana. Podía vérseles cómplices y amigas de nuevo. Así las encontró un sábado Giotto en que coincidieron sin ponerse de acuerdo en la Heim Platz, adonde el muchacho había ido a surtirse de sales de plata en el establecimiento del farmacéutico Boker. El joven las saludó con formalidad. No se quitó el sombrero porque no solía usarlo salvo en invierno, pero hizo una leve inclinación. Ellas se detuvieron y como un par de muñequitas de caja musical, giraron con pasos saltarines, cada una en sentido opuesto. Al terminar, dijeron al unísono:
—Buenos días, maestre Giotto von Winterthur.
Y se alejaron en medio de una risotada, enlazadas en un abrazo fraternal.
Giotto las miró perderse ligeras y volátiles por la calle de los tilos y creyó que las cosas volverían a ser como antes.
Se recargó en un pilar y cerró los ojos. Su interior también era una cámara oscura donde se dibujaba el recuerdo sublime de las gemelas. Su entrega absoluta. Su calidad de sombras sometidas a la voluntad de la mano que las delineaba según la luz espesa de su deseo.
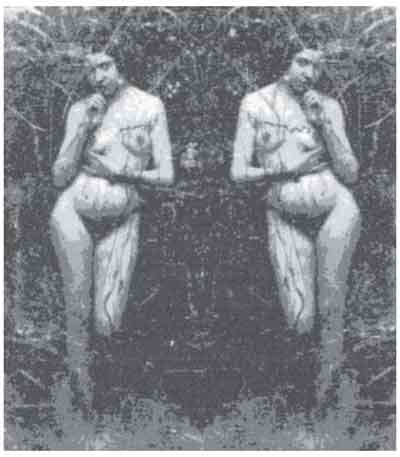
De El dibujante de sombras (2009)
|