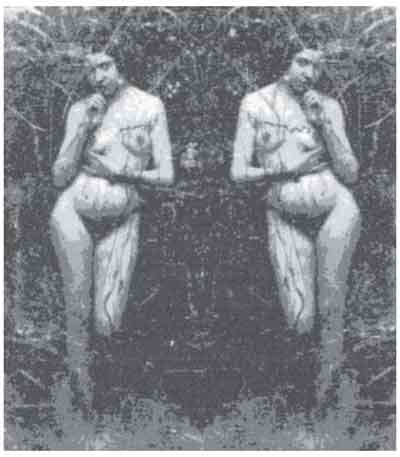|
Ana Clavel |
|
Nota introductoria Tal es el título del sugerente ensayo del escritor japonés Junichiro Tanizaki que le viene como anillo al dedo a la obra narrativa de Ana Clavel, quien ha buscado su lugar en nuestro medio literario de manera independiente y original pues eligió adentrarse en los territorios de la literatura erótica, desde una visión estrictamente femenina y personal, que no se había dado en términos narrativos en nuestro país.
Si Juan García Ponce se propuso recrear en sus cuentos y novelas las motivaciones lascivas y perversas que, a veces consciente, a veces inconsciente, impulsan al ser humano —como lo hicieran antes D.H. Lawrence, Henry Miller, George Bataille o el mismo Tanizaki—, Ana Clavel asumió una consigna semejante y muy valiente, siguiendo los pasos de Anaïs Nin, Pauline Réage, Simone de Beauvoir y, más recientemente, Alina Reyes. Aproximarse al erotismo desde lo que ella defi ne como “el arte de la sombra”. Sombra: hermosa palabra que evoca infinidad de posibilidades poéticas y simbólicas. “Amor a las sombras” le llaman a la enfermiza atracción que algunos hombres padecen hacia una mujer que aman compulsivamente pero a la que sólo pueden cortejar a la distancia y de manera anónima, principalmente, a través de cartas y misivas. “Detente sombra de mi bien esquivo”, le dice Sor Juana al amante que va a abandonarla pero que ella conservará gracias al poder de su imaginación. “A la sombra de las muchachas en flor” tituló Proust a la novela cuando Marcel cae en el oscurísimo y angustiante romance con Albertine. “La línea de sombra” le dice Joseph Conrad a la edad en que un hombre deja de ser joven. “Sólo quiero un rincón a la sombra de tu dicha” pide Omar Kayam a su amigo el gran visir en el ensayo de Borges sobre Edward Fitzgerald. “Sombras suele vestir” es parte de un soneto de Góngora del que se sirve José Bianco para incorporar una historia de fantasmas. Tanizaki le atribuye a las sombras el gusto de los japoneses para buscar belleza en la oscuridad. El lado sombrío de la vida tiene que ver con lo secreto, lo prohibido, lo erótico, lo extraño y lo subversivo. Sombra es el reflejo plano y negro de un objeto. Sombra equivale a una doble oscuridad. Los seres sin alma jamás proyectan sombra. En el texto que abre el presente volumen Ana Clavel busca establecer su “poética”. Soledad, la protagonista, le plantea a su sombra, en términos narrativos, la siguiente pregunta: “¿Cuántos no han tenido que boquear desesperados en las grutas del sexo? ¿A quién le resulta fácil esa angustia de lo propio desconocido? ¿Quién no es juguete del deseo de los otros —y sobre todo, quién no goza siéndolo?” Para Clavel la poética de las sombras está estrechamente vinculada con el deseo. Sombra y deseo se identifican una con otro pues, como comenta Tanizaki, “La oscuridad no nos molesta, nos resignamos a ello como algo inevitable”, lo cual, traducido a la narrativa de Ana Clavel, sería tanto como decir que la oscuridad (lo prohibido) y el placer (el deseo) no son incompatibles sino más bien complementarios. Y, como en Juan García Ponce, Ana Clavel asume que “hay que dejar que los deseos de tus sombras te invadan” pues para ella es a partir de “la sumisión del objeto como se logra la subversión perfecta: la cristalización de la conciencia y la voluntad de convertirse en imagen y no en cuerpo real, de ser sombra, aura, nube, huella, sueño…” Por todo lo anterior los textos aquí reunidos forman una amplia gama narrativa de diferentes acercamientos o ensayos en torno a la obsesión que Ana Clavel muestra por las sombras, los deseos, el erotismo, lo prohibido y lo subversivo, a través del arte de la fotografía, el dibujo, la pintura y la literatura. Acaso el texto más provocador en estos términos sea el titulado “El periodo de tiniebla”, en el que la autora se sirve de la metáfora de la vida como una enorme “cámara oscura”. Giotto de Winterthur ciega su cabaña para establecer un mundo de sombras desde cuya oscuridad interior dibuje los hermosos cuerpos desnudos de las mellizas Clara y Elise, capturadas gracias a las artísticas manos del dibujante, quien plasma sus imágenes como acto propiciatorio a la posesión de sus cuerpos. Luz, oscuridad, realidad, deseo, sueño, alquimia, magia, muñecas y simulacros corporales en torno a lo femenino, a su deleite, a las restricciones, prohibiciones, éxtasis y furores. Esos son algunos de los elementos que el lector encontrará en esta interesante muestra de lo que Tanizaki defi nió simplemente como los “sueños vacuos de un novelista”.
Hernán Lara Zavala |
|
Un arte de la sombra
Encontrar la imagen de mi corazón
Cuando Soledad salió del jarrón y descubrió que nadie podía verla, se le ocurrieron ideas disparatadas: tan pronto se metió a la Librería Francesa para llevarse un libro de fotografías que desde hacía años quería tener, como se paró frente a un policía gordo que dirigía el tráfico en Reforma y se puso a insultarlo. El policía buscó a su alrededor; miró con suspicacia los semáforos, los automovilistas, las nubes pero al no encontrar al responsable de las voces, terminó por pedir ayuda a un compañero. “Ya me cargó el diablo —le dijo—, llévame a un hospital.”
Mientras los uniformados se alejaban en la patrulla, Soledad se miró a sí misma plantada sobre el camellón de Reforma. Ni una pizca de sombra se escapaba de sus talones. Entonces pensó en Lucía y en las palabras que le dijo cuando la invitó a seguirla adentro del jarrón: “Se trata de tu deseo más secreto. Anda, vamos juntas”. Y como Soledad tenía una larga historia con los deseos le brillaron las ansias pero dudó: los deseos eran monedas extrañas que, una vez lanzadas al aire, se cumplían conforme a designios secretos y desconocidos hasta para quien los formulaba. Por eso sintió curiosidad y quiso saber a qué se refería Lucía con aquello de su deseo más secreto. Sólo había que decidirse a saltar: después de todo ¿qué tanto podía perder si se sentía perdida? Todo podía ser ahora tan sencillo: dar un brinco al interior del jarrón chino, como cuando Lucía y ella eran niñas, cruzar el laberinto de paredes rojizas y alcanzarla antes de que se adentrara en el sueño del dragón que dormía en su centro. Por eso cuando salió del jarrón y descubrió que nadie podía verla, sin una pizca de sombra que se escapara de sus talones, creyó que habitaba una de las historias que desde niña le gustaba contarse... O quizá todo se debiera al sol, que se hallara en su punto más alto y ningún cuerpo tuviera sombra. Pero no, un sol oblicuo caía sobre la ciudad de México, en una de esas tardes de transparencia luminosa que cada vez se volvían menos frecuentes. Soledad miró a su alrededor: aletargada, la avenida Reforma bostezaba durante el intervalo de un semáforo. A su izquierda la columna dorada del Ángel, como una espiga que tocara el cielo; a su derecha, en lo alto de un cerro, el Castillo de Chapultepec. Frente a ella, los hoteles de lujo y los edificios más modernos de la zona. Pero por más inaccesibles que fueran unos y otros, mientras durara aquel sueño, sólo bastaría con franquear los sitios prohibidos, hacer a un lado los cordones, las vallas, las puertas clausuradas o simplemente estirar la mano y tomar lo que deseara. La invadió una sensación de plenitud. Recordó que aún traía el libro de fotografías consigo. Un libro para mirar las nubes... Se disponía a hojearlo cuando terminó el bostezo y el tráfi co y el deambular de la gente se reanudaron. Un muchacho de lentes tropezó con ella y Soledad soltó el libro de fotografías que fue a caer en el arroyo de autos. Uno tras otro, los automóviles que circulaban por Reforma aplastaron el primer hurto de Soledad. *** Soledad no podía entender por qué a ella y no a los otros u otras. Vidas cruentas, tortuosas, difíciles abundan que siempre hay uno más roto que la descosida, de donde se colige que esto de la vida es una la bor del deshilván. Aunque también es cierto que es uno mismo, con sus tejidos ralos y compactos, dicen, quien dibuja el perfil de su propia sombra. Pero el pasado de Soledad, la suma y la resta, multiplicación y división de factores, no los inventó ella, o no del todo. Por eso es que para saber qué camino seguirían sus huellas sin pasos, recurre al pasado y husmea entre sus recuerdos —verdaderas instantáneas fotográficas— antes de que, como ella misma, terminen por velarse. Lo prodigioso de estas instantáneas es que a pesar del polvo y lo amarillentas basta con que se acomoden en ese ojo especial de la memoria para que las imágenes fijas se sucedan una tras otra. Fotograma tras fotograma una escena se ambienta ahora. Hay un edificio de ladrillos donde vivía la amiga de Soledad, Rosa Bianco, a media cuadra de su casa; en él, largos pasillos comunican unos departamentos con otros, y entre piso y piso, muchas escaleras. Soledad rectifica el encuadre: una escalera, la que conducía al departamento de Rosa. Pero esta escena, donde aparecerán una niña que es Soledad misma y un hombre que siempre será Desconocido, se originó en exteriores, una miscelánea, la calle, la mirada cruzada entre dos que se reconocieron, una veloz historia de seducción y escarceo que condujo al hombre y a la niña al cubo penumbroso de la escalera que a su vez conducía al departamento de Rosa con quien esa niña solía jugar un lenguaje de labios y manos que casi siempre la conducían al rincón oscuro de un clóset donde era más fácil refugiar la culpa. Pero el punto de partida era la escalera. Con la escasa luz, Sol enfoca las siluetas dispares de esta niña y este hombre que se inclina para susurrarle algo al oído y al mismo tiempo besarle la mejilla, que levanta el faldón de su vestido de por sí muy corto, e introduce una mano húmeda (en realidad, menos húmeda que el mullido colchoncito que guardan los calzones de la niña). Antes de continuar (se agolpan el semblante excitado del hombre, los ojos brillantes de la niña, las monedas plateadas que el hombre le ofrece), Soledad se resiste a creer del todo que esta escena sea determinante. A ver, se pregunta a solas con su sombra, ¿cuántos no han tenido que boquear desesperados en las grutas del sexo? ¿A quién le resulta fácil esa angustia por lo propio desconocido? ¿Quién no es juguete del deseo de los otros? Y, sobre todo, ¿quién no goza siéndolo? ¿O acaso no fue esto lo que les pasó a Soledad y al Desconocido cuando, más allá de un juicio basado en la diferencia de edades que lo incriminaría a él, fue ella la que le señaló el camino para que la siguiera, para que después, frente a sus piernas, y luego, él frente a las suyas, la iniciara en el goce de su cuerpo, presagiado desde aquella mirada en la miscelánea? De Los deseos y su sombra (2000)
|
|
Lección de tinieblas #2
¿Quién dice que una pasión amorosa no puede chuparte el alma, sorberte la voluntad y adelgazarte hasta desaparecer? Al menos, antes de conocer a Péter, Soledad así lo creía, o creía que ese estado era una apariencia, un disfraz que los apasionados se ponían para consagrarse más y más en el rito del amor. O sea que lo consideraba como una rosa de la voluntad a la que en cualquier momento se podría cortar. Debió haber recordado el momento en que conoció a Péter, aquel desasosiego, esa ceguera repentina que la hizo trastabillar hacia adentro y descubrir —tal vez con más gozo que terror— los movimientos pesados y abisales del dragón. NOTAS PARA EL DISEÑO DE UNA SOMBRA ...
|
|
Penumbria y la fotografía
1
|
|
No será eterna esta noche
IV Para uso personal
|
|
El periodo de tiniebla
1
|
|
Después del paraíso, la sombra
|
|
Revelaciones del mundo en azul
La fila de atención a clientes era numerosa. La verdad no entiendo a estas empresas que se gastan millones en publicidad con globos aerostáticos y tomas panorámicas espectaculares, videos hechizantes que harían al más pelmazo ambicionar sus productos y el modelo de vida ensoñada que proponen, pero que en la práctica son incapaces de brindar un buen servicio, un trato amable y respetuoso a sus consumidores.
|
|
Alquimia de la ninfa sombra en tránsito a la luz
Tendría que decir que sobre todas las cosas, me abismaba su aroma. Era un asunto de cabalgar nubes, de alientos cortados por el hachazo sutil del instinto, y de pronto el vértigo mismo de la sangre: sonoro, táctil, veleidoso, envolvente, animal. Me salían patas y bocas por toda la piel y al golpe de hélice de una nueva emanación de sus fábricas de aroma, las patas se volvían élitros, alas, membranas volátiles, y la abeja zumbaba embebida de su secreta miel. Bastaba pasar a su lado para volverme carne, jugos, obediencia, para intoxicarme y olvidarlo todo. Por eso comencé a seguirlo. El bachiller acudía a mítines con otros donceles y doncellas rebeldes que conspiraban para cambiar el reino de este mundo. Por fortuna, en mi calidad de fuente, era yo capaz de transparentarme hasta parecer invisible.
|